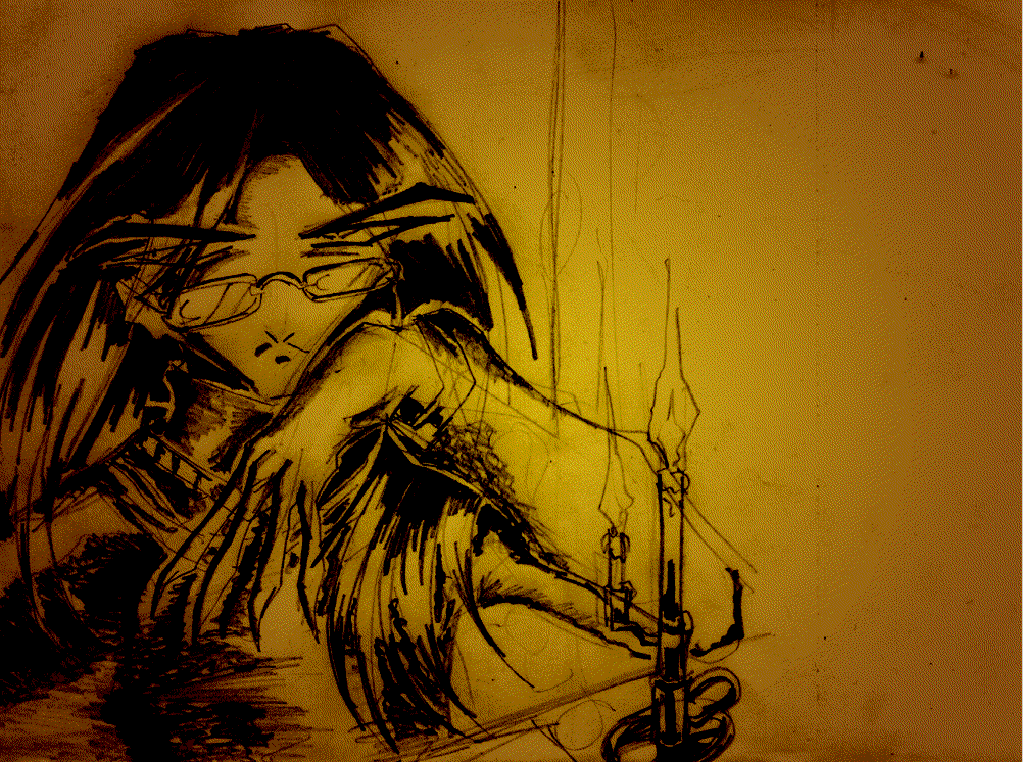Capítulo Décimo Tercero
En el momento que los pies de Alver enfrentaron la podrida integridad del suelo que infestaba ese ser blanquecino, todas las sombras retrocedieron. La que le había dado la bienvenida dejó escapar un inaudible quejido de horror.
Alver se enfrentó a un aire que se hizo pesado como una losa, y que lo detenía como una gruesa telaraña, impidiéndole mantener la conciencia a cada paso dado.
Las sombras de alrededor murmuraron entre sí.
Alver prestó oídos. Después de todo, él era capaz de comprender todas las lenguas. Incluso ésta, que no se asemejaba a nada que el humano más perverso imaginaría, no tenía secretos para él.
No teme ante el Pálido. No está retrocediendo.
¿Qué dicen las estrellas de este hombre?
¿Cómo puede existir?
El Pálido, obviamente era este demonio que ahora se encontraba a un paso del impetuoso hombre que no dejaba a mirar a Musette, la Altísima.
La criatura siseó, y giró el rostro. Alver oyó a sus espaldas los gritos sofocados de los seres encapuchados.
Tal y como lo recordaba, en su ininteligible maraña de recuerdos perdidos e inconexos.
Una apología a todo lo corrupto que el universo puede crear.
Era como un muro de tentáculos retorcidos, enclaustrados en un cráneo abierto, que asemejaba horriblemente una concepción vagamente humanoide, todo en un blanco pútrido, que refulgía con el retorcerse de los apéndices.
La criatura volteó totalmente, y lanzó un chillido al aire. Las sombras cayeron de rodillas y se taparon las cabezas con las manos. Alver apenas si miró a la bestia que lo amenazaba. Para él, en ese momento aciago, no existía más que la mujer que él buscaba, que parecía dirigirle una mirada cargada de un sentimiento indescriptible, desde el blasfemo altar.
La criatura se irguió, y, extendiendo sus alas, hirió el aire nocturno del mundo de los humanos.
K`naghl Ngàah, arr Vagh`l Mgl`nafh Cthulhu. Fhtagn Cthulhu, Fhtagn.
Alver estaba en un éxtasis de desconocimiento, mezclado con sabiduría, pues si bien conocía y entreveía a la criatura, y además entendía el lenguaje del Pálido, el Lenguaje de los Profundos, el mismo idioma de las estrellas, no entendía lo que estaba pasándole ya al mundo. No entendía lo que pasaría con todo lo que un día creyó conocer.
Apenas comenzaba, con algunas agrupaciones étnicas del sur del África, y con escasas poblaciones cercanas a las oriundas Filipinas. Una ola de terror incomprensible atacó a los resabios de los más crédulos entre los humanos. De haberlo sabido, quizá Alver lamentaría las muertes que la locura colectiva comenzaba a cometer.
Y es que el sistema bajo el cual la mente de los humanos se manejaba estaba revelándose por fin, y cayendo a pedazos. Un ligero efluvio de la voz del Gran Antiguo haría perecer todo lo que conocemos, y en ese entonces, se oyó una millonésima parte de un susurro de él, que pasó por boca del la criatura de más allá de las estrellas, el Pálido, sirviente del gran Cthulhu.
Las estrellas braman de nuevo, es hora. Gran Cthulhu, sueña, Cthulhu, sueña.
Alver entendió todas y cada una de las palabras de la criatura, pero lo que hizo no fue atemorizarse, ni detenerse. Luego de permitirle hacer su cántico, él simplemente dio unos pasos más, y… rompiendo toda ley del universo que conocemos, atravesó la estructura física del Pálido sin obstáculo alguno.
En el momento que su cuerpo estuvo dentro del de la criatura, el aire se condensó todo en una tormenta inabarcable, que distorsionó sus sentidos.
La vista se nubló, dejando toda imagen a la que tenía acceso, como si la viese a través de un cristal empañado, en perpetua vibración.
Un rumor hizo sucumbir las envolturas de la realidad, pero él no dudó.
Cuando su esencia salió de ese ámbito de tormentas, y pisó de nuevo, fuera de la criatura, El altar donde reposaba Musette había cambiado.
Pero no era lo único. El sordo rumor siguió arañando su cerebro, retumbando todo lo que penetraba por sus sentidos.
El altar, donde otrora fuese un horrendo festín de aberraciones, ahora era tan sólo una cúpula de cristal, que dibujaba, cual reloj de arena, el límite del suelo.
Sí, de este suelo en el que las estructuras del mundo vivo ya desaparecieron.
Alver mordió los labios. Miró hacia abajo y alrededor. El piso había perdido toda la contextura del pasto malsano y negruzco, y sólo podía verse ahora un infinito piso blanco, uniforme y estéril, que vibraba débilmente, siendo sacudido por el lejano rugir del cielo.
El Pálido, y los seres encapuchados ya no estaban. Lo único que se podía ver en este mundo era el altar de cristal. Más allá de él el cielo ofrecía unos matices violáceos, como relámpagos en un cielo nocturno. Pero nada perdía su blanco de muerte.
En el cristal ya no estaba Musette.
Al fin y al cabo, eso era lo único que este hombre deseaba. Verla una vez más, a los ojos, como fuera. Quizá eso lo hizo correr hacia la estructura de cristal, la cual comenzaba a resquebrajarse fruto del continuo vibrar del suelo.
Y así fue. Antes de que él pudiese llegar a esa forma brillante, el cristal se destruyó por completo, y los trozos que saltaban al suelo eran absorbidos como si llegaran a un medio líquido. Sin embargo, algo estaba roto en Alver. Diríase, en lenguaje que los mortales puedan entender, que él ya había perdido lo que de humano tendría su mente.
Simplemente no sentía miedo.
Sus pasos resonaron, enfrentando el trueno, y él siguió adelante, como si quisiera horadar el cielo de tormenta.
El problema es que el suelo se truncaba justamente detrás de la estructura que acababa de desaparecer, y dejaba solamente una pared que descendía infinitamente, mezclándose con un cielo que debajo, horrorosamente vomitaba un negro ocre y malsano.
Alver cayó, o al menos eso podría decir el mundo, y el vulgo de las personas.
Realmente, aunque sea algo sin lógica, él simplemente siguió corriendo. La pared se convirtió en suelo, y la negra tormenta en una cortina hacia la cual se dirigía con denuedo y decisión, con los ojos brillantes y una sonrisa demente.
Fue en ese momento que los truenos tuvieron un coro junto a sí.
Aullidos poderosísimos llenaron todo lo que los sentidos de Alver llegaban a penetrar, y justamente cuando él levantó la mirada, una miríada de criaturas, idénticas a la que viera antes de llegar a éste mundo, a la brecha entre la Tierra de los Sueños, atravesaban el cielo en un vuelo raudo.
Indómitos, el ejército de seres se enfrentaba a la tormenta negra, y cada uno desaparecía por completo, sumergiéndose en la nada infinita hacia la cual también Alver corría.
El concierto de gritos, aullidos y truenos siguió, mientras Alver descendía la velocidad de su carrera y dejaba que el cielo se hiciese negro en torno a él.
Aquí adentro, los aullidos de los Pálidos, que otrora viniesen cargados de un odio irrefrenable y un poder incalculable, se quebraban, y ese silbido se convertía en algo traducible como un grito de dolor.
Sí, era dolor y destrucción. El universo se convirtió en un espejo donde la muerte más horrible se repetía a sí misma una y mil veces.
Alver, pese a que estaba ciego ya, no dejó de avanzar.
El suelo, en este mundo de sombras, era horrible y tétrico. A cada paso que el hombre daba, sentía como si unos dedos delgados tratasen de penetrar en la estructura de sus pies, y detener su paso. Y un murmullo corría desde este suelo. Era una murga hecha de blasfemia, que trataba de detener a aquél que había visto la Tierra de los Sueños.
Alver no tuvo miedo, empero. Y tan sólo siguió, lentamente, avanzando. Su rostro exhalaba una locura que ni el miedo más grande ya sería capaz de romper.
Y en ese paso, el que él creó para sí, la sombra se distendió, dejando que la tormenta, que estaba encima, alrededor y en todo, torturara a los mensajeros.
Pero Alver no podía ser detenido. Nada en este mundo era capaz de sobrellevar la locura que él poseía. Así lo comprendió la tormenta, y le dejó el paso libre.
Pudieron pasar millones de años, pues este extremo de la realidad ha desaparecido desde hace demasiado, y aún lo que Alver pisó no era más que un espejismo, una sombra de una existencia previa, de la cual no quedaba nada, sino una pesadilla corpórea.
Y esa pesadilla fue lo que Alver vio, cuando su cuerpo asomó desde la sombra profunda, y sus ojos contemplaron la entrada a la Tierra de los Sueños. El suelo blanco volvió, y se extendía, cual alfombra infinita, hasta un horizonte desde donde brotaban sombras extrañas e inimaginables, que, él recordó, con un escalofrío, como aquellas que se elevaban desde la Ciudad Muerta.
De pronto, justo en el momento que los aullidos cesaron, el retumbar del cielo se hizo mucho más intenso, y la tormenta, por fin cobró forma.
Alver la miró, por un segundo apenas, porque el cielo se hacía rojo como sangre, y de él brotaban misteriosas figuras que sonsacaban la cordura, como imágenes de millares de ojos rabiosos, y bocas entreabiertas, con colmillos afilados, destruyendo el universo.
Todo este cielo de convulso dolor se retorcía, devorándose y alimentándose de sí mismo, y los truenos se revelaron como los gritos que lanzabas las bocas malditas.
El humano que osó pisar, ésta, la frontera de la Tierra de los Sueños, desvió la mirada, y entonces comenzó a correr nuevamente. Los ojos no lo atemorizaban. Tampoco las maldiciones que ahora se oían claramente desde la tormenta roja.
Él ya no podía pensar en nada más, pues cuando apenas acababa de salir de la oscuridad, una estela de luz pasó junto a él y una mirada, sólo una, se posó en sus ojos. En ella estaba contenida mucha más fuerza de la que la tormenta jamás tendría. Una sonrisa lo cubrió, y lo reconfortó, en su demencia.
Y la mano tendida de Musette lo invitó a seguir a su lado, en el vuelo que ella realizaba, rauda, hacia la Tierra donde ambos se separaron cuando el mundo todavía permanecía en paz.