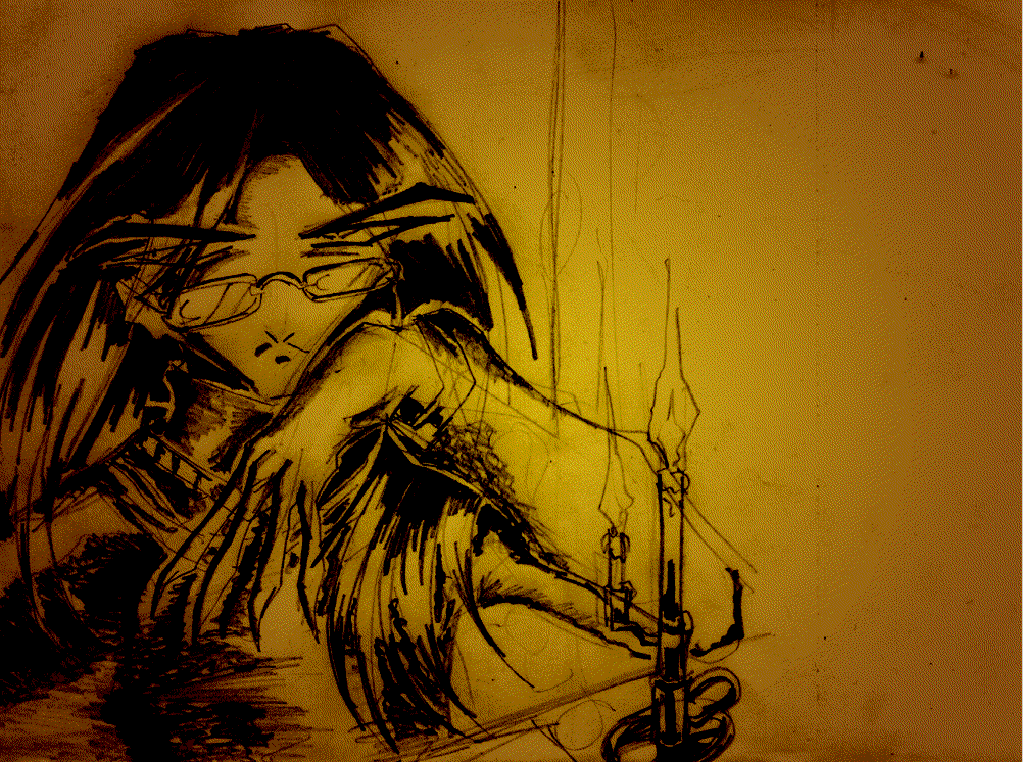Capítulo Sexto (Un Fantasma, la Pesadilla y el Amanecer)
Alver trataba forzosamente de sobrellevar el sofocamiento que su cabeza sufría. El desquiciado compás de la música que se oía imperceptible en el exterior, acelerado, retumbante y sanguinario, no dejaba rastro de paz. La melodía, con esos ritmos, taladraba el interior de este desdichado.
Musette había recorrido un campo virgen, despoblado, cubierto solamente por una tímida y delgada capa de hierba pardusca y débil. La sabana mostraba una suerte de temor, al sentir sobre ella los pasos de la criatura. Y a través de éste campo la había seguido Alver, cansado, hambriento, y demasiado destrozado como para siquiera seguir sintiendo rabia hacia esta luz blanquecina que se veía obligado a apremiar.
Antes de que llegaran, Alver, incapacitado de articular vocablo alguno, levantaba su mano, quedamente, apuntando hacia Musette, y le pedía, en una súplica muda, que se detuviese. Que dejara de danzar por este mundo de sol.
Habían árboles, en derredor, que sufrían un palidecer de grises tonos, contrarios a la vida que el astro sol les entregaba. Y es que Ella, la Altísima, tenía un fulgor de otra casta. Más antigua que lo que un miserable experimento de existencia podría aceptar, o soportar.
Y el resplandor, amarillo primero, y luego yermo y rojizo, fue desapareciendo, a la par del ruego de Alver, quien comenzaba a comprender que la danza de Musette no se detendría. Quizás seguiría atravesando el mundo hasta que el soplo de libertad terminara por horadarlo, sacar su corazón, o lo que quedaría de él, hasta el exterior, para que pudiese pudrirse por fin.
La noche se hizo, entonces, y fue, en este círculo de silencio oscuro y decadente, que la música comenzó a sonar. Primero fue grácil, suave y lenta, como un saludo, como un abrazo.
Y por ese breve instante, alivió al pobre hombre que seguía a la efigie del Antiguo. Convirtió su pena en un sobrecogimiento repleto de ansiedad callada. De una incertidumbre que le borró el dolor, el cansancio y la tristeza.
Entonces, después de un tiempo que ya podría haber calificado de inmemorial, se irguió. Sus pies dejaron el lamentable paso de arrastrar el fardo de carne de su cuerpo, y caminaron, caminaron de verdad.
Ella no lo notó.
Es más, su paso se aceleró. Su danza se dejó de entretener con el mundo horrorizado, en tanto la luna surgía en lo alto del cielo.
Cuando los cantos comenzaron, ellos dos paseaban de la misma forma. El loco, el desposeído que no pudo cumplir el propósito para el cual su raza había sido creada, y Ella, la señal misma de la pisada de un ente superior en el desconsolado mundo de los humanos.
Una especie de negrura frágil y líquida los recibió, de pronto, mientras la luna daba un blanco de paz y tranquilidad por fuera. Sus pasos se convirtieron en tan sólo murmullos de tierra removida. Ella dejó de resplandecer. Él dejó de padecer.
Y por un momento, sólo estuvieron los dos, junto a la música, a la oscuridad y a la certeza de que sus vidas eran, por fin, algo más que una mentira.
Fue cuando los pasos se volvieron pesados y profundos de nuevo, cuando la luz se encaramó sobre las copas de los árboles, que se abrían, abandonándolos a su suerte una vez más.
Apenas un rastro de luminosidad, ante los ojos del desgraciado Alver, y la música comenzó a retumbar. De pronto se convirtió en un insoportable gorjeo, continuo y doliente. En el próximo tramo, él desfalleció. Se quebró una vez más, y arqueado, casi arrodillado, se enmarcó con los brazos, tratando de protegerse.
Entonces fueron los tambores. Acompañando el musitar insoportable de antes, que ahora parecía convertirse en una sucesión de chillidos, el ritmo destrozado atravesaba a Alver.
Y esto era porque Musette estaba llegando a donde la señal del Antiguo estaba marcada.
Era éste sitio, cerrado por un círculo de rocas grisáceas, demarcado por trozos de metal enrevesados con una maestría rayana en la demencia, donde Ella por fin se detuvo. Alver se quedó fuera. Demasiado aterrorizado y demasiado confundido, convulso y dolorido como para atravesar el portal de rasgos afilados como navajas, que señalaban un campo circular, al centro del cual se mostraba esa ignominia contra la razón de su raza.
Un monolito. Una roca alta cual obelisco, demasiado geométrica y perfecta como para un sitio salvaje como éste. El pálido fulgor de la luna temerosa chocaba contra de este objeto, y se refractaba en miles de haces de entidad sin sentido.
Fue así, en esta visión del terror que rodeaba su existencia, que Alver cayó en cuenta que todo hasta entonces había sido falsedad. Su nacimiento mismo era obra de la misma locura que ahora desgarraba su sentir. Sólo, como obra maestra del destino, como señal de lo que en verdad significaba algo para el universo, estaba Ella. Y Ella era de verdad.
Alver quiso gritar, romperse el pecho, que le doliese, pero que fuera un dolor real. Quiso exclamarle a ella cuánto la amaba y cuánto la odiaba. Darle las gracias por haberlo llevado hasta allí, para que supiese que desde sus ancestros hasta él no habían sido sino máquinas. Zánganos al servicio de algo más grande y cuya mente no osaba comprender. Y también quería destruirla. Apagar por fin este demencial resplandor de verdades innecesarias en su vida de insecto. Regresar a su falsedad. Volver a la mentira de su existencia. A la cruel estafa que representaba la presencia de aquella mujer a la que había creído amar, y de la cual ya no recordaba nada.
Y cuando por fin, absorbiendo el resonar de ese exterior impío, dio un paso al frente, levantó la mirada, en exceso obcecado como para siquiera darse cuenta, sintió un afilado puñal que lo atravesaba por completo, en tanto un helado chillido quebraba toda la música alrededor, y una sombra, blanca, en una contradicción inexplicable, tapaba la luz de la luna, se disponía ante Ella, y se apostaba en la cima del monolito.
El terror se elevó, ya ni siquiera en él, sino más bien hasta el resto del mundo, por todo lo que llamaban aire, por todo lo que llamaban existir.
Y era que, por fin, luego de esa jornada de interminable dolor y desasosiego, él la tuvo ante sí, de verdad, no como una entidad a la que ni siquiera soñaría con aproximarse.
Musette, lentamente, giró su cabeza, y dirigió esos ojos, como centellas despiadadas de belleza incognoscible, hacia Alver.
El corazón del hombre, contrario a todo lo que podía esperarse, sintió algo así como un resurgir. ¿Cómo si no, habría podido sentir un dolor tan enloquecedor; cómo sentiría esa lágrima pesada y corrosiva que iba hacia dentro?
¿Cómo podría llorar un cadáver; en el instante que esa entidad blanca y desconocida, desplegó esas hórridas estructuras que parecían alas, se lanzó hacia abajo, hacia el mundo que despreciaba su señor, mostrando esa espantosa mueca que tenía en la cabeza, y que no, ni siquiera en una alucinación de la peor de las pesadillas podía denominarse un rostro, devanando ese fluir de tentáculos que lo rodeaban; en el instante que llegó hasta la superficie, y silenciando todo, arrancó de un tirón la cabeza de la Altísima?
Sí, la música se detuvo. Alver cayó de rodillas. El dolor que sentía ya no venía de su cabeza, sino desde su pecho. Entonces, por fin, fue capaz de hacerlo. Dio un grito salvaje, estentóreo, hacia la nada, mientras su corazón se rompía en miles de pedazos.
Y lloró como un niño. Lloró a su musa.
La sangre de Musette se esparció por la hierba del círculo de rocas, llevándose consigo lo que era verdad.
Y sólo quedó este hombre, que ahora lloraba como un niño en una pesadilla de la que no podía salir…
Musette había recorrido un campo virgen, despoblado, cubierto solamente por una tímida y delgada capa de hierba pardusca y débil. La sabana mostraba una suerte de temor, al sentir sobre ella los pasos de la criatura. Y a través de éste campo la había seguido Alver, cansado, hambriento, y demasiado destrozado como para siquiera seguir sintiendo rabia hacia esta luz blanquecina que se veía obligado a apremiar.
Antes de que llegaran, Alver, incapacitado de articular vocablo alguno, levantaba su mano, quedamente, apuntando hacia Musette, y le pedía, en una súplica muda, que se detuviese. Que dejara de danzar por este mundo de sol.
Habían árboles, en derredor, que sufrían un palidecer de grises tonos, contrarios a la vida que el astro sol les entregaba. Y es que Ella, la Altísima, tenía un fulgor de otra casta. Más antigua que lo que un miserable experimento de existencia podría aceptar, o soportar.
Y el resplandor, amarillo primero, y luego yermo y rojizo, fue desapareciendo, a la par del ruego de Alver, quien comenzaba a comprender que la danza de Musette no se detendría. Quizás seguiría atravesando el mundo hasta que el soplo de libertad terminara por horadarlo, sacar su corazón, o lo que quedaría de él, hasta el exterior, para que pudiese pudrirse por fin.
La noche se hizo, entonces, y fue, en este círculo de silencio oscuro y decadente, que la música comenzó a sonar. Primero fue grácil, suave y lenta, como un saludo, como un abrazo.
Y por ese breve instante, alivió al pobre hombre que seguía a la efigie del Antiguo. Convirtió su pena en un sobrecogimiento repleto de ansiedad callada. De una incertidumbre que le borró el dolor, el cansancio y la tristeza.
Entonces, después de un tiempo que ya podría haber calificado de inmemorial, se irguió. Sus pies dejaron el lamentable paso de arrastrar el fardo de carne de su cuerpo, y caminaron, caminaron de verdad.
Ella no lo notó.
Es más, su paso se aceleró. Su danza se dejó de entretener con el mundo horrorizado, en tanto la luna surgía en lo alto del cielo.
Cuando los cantos comenzaron, ellos dos paseaban de la misma forma. El loco, el desposeído que no pudo cumplir el propósito para el cual su raza había sido creada, y Ella, la señal misma de la pisada de un ente superior en el desconsolado mundo de los humanos.
Una especie de negrura frágil y líquida los recibió, de pronto, mientras la luna daba un blanco de paz y tranquilidad por fuera. Sus pasos se convirtieron en tan sólo murmullos de tierra removida. Ella dejó de resplandecer. Él dejó de padecer.
Y por un momento, sólo estuvieron los dos, junto a la música, a la oscuridad y a la certeza de que sus vidas eran, por fin, algo más que una mentira.
Fue cuando los pasos se volvieron pesados y profundos de nuevo, cuando la luz se encaramó sobre las copas de los árboles, que se abrían, abandonándolos a su suerte una vez más.
Apenas un rastro de luminosidad, ante los ojos del desgraciado Alver, y la música comenzó a retumbar. De pronto se convirtió en un insoportable gorjeo, continuo y doliente. En el próximo tramo, él desfalleció. Se quebró una vez más, y arqueado, casi arrodillado, se enmarcó con los brazos, tratando de protegerse.
Entonces fueron los tambores. Acompañando el musitar insoportable de antes, que ahora parecía convertirse en una sucesión de chillidos, el ritmo destrozado atravesaba a Alver.
Y esto era porque Musette estaba llegando a donde la señal del Antiguo estaba marcada.
Era éste sitio, cerrado por un círculo de rocas grisáceas, demarcado por trozos de metal enrevesados con una maestría rayana en la demencia, donde Ella por fin se detuvo. Alver se quedó fuera. Demasiado aterrorizado y demasiado confundido, convulso y dolorido como para atravesar el portal de rasgos afilados como navajas, que señalaban un campo circular, al centro del cual se mostraba esa ignominia contra la razón de su raza.
Un monolito. Una roca alta cual obelisco, demasiado geométrica y perfecta como para un sitio salvaje como éste. El pálido fulgor de la luna temerosa chocaba contra de este objeto, y se refractaba en miles de haces de entidad sin sentido.
Fue así, en esta visión del terror que rodeaba su existencia, que Alver cayó en cuenta que todo hasta entonces había sido falsedad. Su nacimiento mismo era obra de la misma locura que ahora desgarraba su sentir. Sólo, como obra maestra del destino, como señal de lo que en verdad significaba algo para el universo, estaba Ella. Y Ella era de verdad.
Alver quiso gritar, romperse el pecho, que le doliese, pero que fuera un dolor real. Quiso exclamarle a ella cuánto la amaba y cuánto la odiaba. Darle las gracias por haberlo llevado hasta allí, para que supiese que desde sus ancestros hasta él no habían sido sino máquinas. Zánganos al servicio de algo más grande y cuya mente no osaba comprender. Y también quería destruirla. Apagar por fin este demencial resplandor de verdades innecesarias en su vida de insecto. Regresar a su falsedad. Volver a la mentira de su existencia. A la cruel estafa que representaba la presencia de aquella mujer a la que había creído amar, y de la cual ya no recordaba nada.
Y cuando por fin, absorbiendo el resonar de ese exterior impío, dio un paso al frente, levantó la mirada, en exceso obcecado como para siquiera darse cuenta, sintió un afilado puñal que lo atravesaba por completo, en tanto un helado chillido quebraba toda la música alrededor, y una sombra, blanca, en una contradicción inexplicable, tapaba la luz de la luna, se disponía ante Ella, y se apostaba en la cima del monolito.
El terror se elevó, ya ni siquiera en él, sino más bien hasta el resto del mundo, por todo lo que llamaban aire, por todo lo que llamaban existir.
Y era que, por fin, luego de esa jornada de interminable dolor y desasosiego, él la tuvo ante sí, de verdad, no como una entidad a la que ni siquiera soñaría con aproximarse.
Musette, lentamente, giró su cabeza, y dirigió esos ojos, como centellas despiadadas de belleza incognoscible, hacia Alver.
El corazón del hombre, contrario a todo lo que podía esperarse, sintió algo así como un resurgir. ¿Cómo si no, habría podido sentir un dolor tan enloquecedor; cómo sentiría esa lágrima pesada y corrosiva que iba hacia dentro?
¿Cómo podría llorar un cadáver; en el instante que esa entidad blanca y desconocida, desplegó esas hórridas estructuras que parecían alas, se lanzó hacia abajo, hacia el mundo que despreciaba su señor, mostrando esa espantosa mueca que tenía en la cabeza, y que no, ni siquiera en una alucinación de la peor de las pesadillas podía denominarse un rostro, devanando ese fluir de tentáculos que lo rodeaban; en el instante que llegó hasta la superficie, y silenciando todo, arrancó de un tirón la cabeza de la Altísima?
Sí, la música se detuvo. Alver cayó de rodillas. El dolor que sentía ya no venía de su cabeza, sino desde su pecho. Entonces, por fin, fue capaz de hacerlo. Dio un grito salvaje, estentóreo, hacia la nada, mientras su corazón se rompía en miles de pedazos.
Y lloró como un niño. Lloró a su musa.
La sangre de Musette se esparció por la hierba del círculo de rocas, llevándose consigo lo que era verdad.
Y sólo quedó este hombre, que ahora lloraba como un niño en una pesadilla de la que no podía salir…