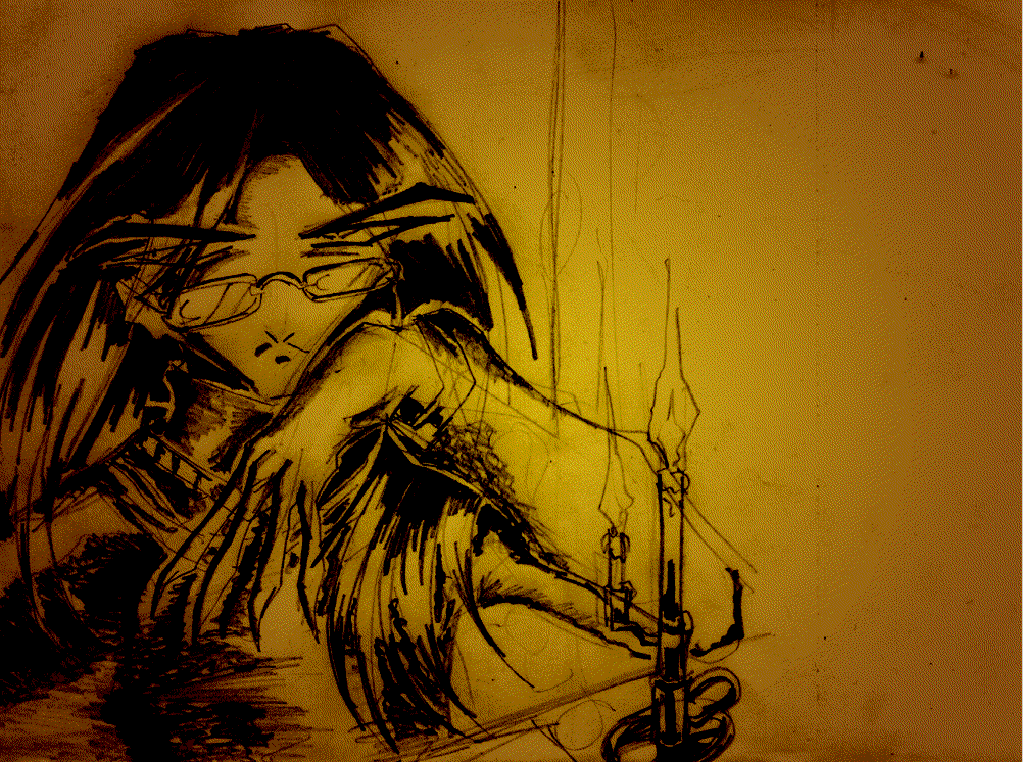Capítulo Noveno
Había paz, en la gris mansedumbre del mundo, cuando ellos echaron a andar. No medió palabra alguna. Tan sólo Musette avanzó, y detrás de ella, fue Alver.
El vértigo confundía y devoraba al hombre, en ese entonces, cuando hubo silencio. El relámpago había callado, y la visión de la Ciudad Muerta estaba allí, solitaria y horrorosa, destrozando el corazón de ambos.
Las nubes se fueron acercando, más y más, a cada paso. Sin música, no cabía la posibilidad del pensamiento, así que fueron dejándose absorber, a medias deleitados, a medias obnubilados.
Cuando estuvieron sumergidos, todo llegó a ser blanco. La enloquecedora ceguera de esta visión arrebataba al pobre hombre, en tanto se esforzaba por fijar la vista en Musette, quien seguía adelante, avanzando impertérrita, sin al parecer sentir nada.
¿O no estaba allí?
Alver trató, pero no pudo darle más fuerza a sus pasos. No podía avanzar con mayor rapidez. El suelo también, perdió su textura, y absorbiéndole los pies, se fue metamorfoseando en una cortina hecha de palidez lívida e inalcanzable.
Horrorizado, se detuvo. Miró por un segundo más a Musette, que se alejaba con, al parecer, más premura aún, como si escuchase un llamado. Su voluntad quiso comandarlo, pero su cuerpo no cedió. Y contra lo que deseaba, intentó sentirse seguro, y se agachó, arrodillándose hasta tocar la niebla blanca.
Sus manos fueron hendidas por un frío de muerte, pero no se detuvo. Recorrieron una distancia mayor de la que debía ser lógica, y por fin, ateridas y atenazadas, tocaron sus pies. Palpó un poco más, alrededor de donde los había posado, y su rostro, tanto como sus dedos, se torcieron en un rictus homogéneo, marcado de asco y desdichado pavor.
Con un estremecimiento, retiró los dedos y se irguió.
Hubiese lanzado un grito, de quedarle un hálito. Hubiese derramado una lágrima de pena, de quedarle ese remanente de existencia.
Porque ella, a lo lejos, se iba convirtiendo en una mancha difusa, en la sombra de un fantasma.
Y, completando el cuadro, la debacle, ella tarareaba una canción ligera, que sonaba, a medida que se alejaba, como el llamado a un niño.
El hombre quiso salir del encantamiento que en él producía el terror, pero sus pies, una vez más, se negaron a avanzar.
No la pudieron seguir.
Alver, demente ya, escuchó como suavemente aquello que tocó en el suelo, debajo, se reía, burlándose de su desgracia.
Cuando ella ya no estuvo, él comenzó a temblar. Sus ojos, empalidecidos también, se retorcieron huidizos.
Pudo haber sido una eternidad. Él la sintió como una muerte sobre otra, relamiéndose entre sí y disfrutando su desdicha, en silencio.
Hasta que se decidió, más allá de sus capacidades, a alcanzarla.
Su boca se contrajo, mordiéndose hasta producirse una hemorragia, lo mismo que sus manos. Olvidó todo, y arrastró su integridad hacia el vacío, hacia el abismo que adelante lo esperaba y que había recibido a Musette con suavidad, arrebatándole el inicio de su dulce canción.
El tiempo de silencio que condujo a Alver consigo se hizo uno, y se fundió con el hombre, convirtiendo su caída en un sueño infinito. No sentía nada. Ni siquiera el rozar de la niebla alrededor. No veía nada, a excepción de ese blanco imperturbable. Y, más que en ninguna otra ocasión, dudó de su existencia.
Cuando despertó, el albo refulgir del cielo lo recibió suavemente. La niebla se desplazaba, tan sólo un poco, sin quitarle el frío.
Pudo ver un poco más, y de nuevo, sus manos se retorcieron de miedo.
Porque la tierra donde estaba les está negada a aquellos seres que vienen de una mentira, y cuya existencia no pasa a ser más que un juego, en el capricho de el Antiguo.
Alver se levantó, sintiéndose casi vivo, con ese pavor. Dio unas cuantas vueltas, en el mismo sitio, llamando con voz queda a Musette.
Hasta que decidió que tendría que seguir adelante.
Sus pies conjugaron una melodía, a su vez. En esta tierra todo sentido parecía haberse roto, arrastrado por el extraño y fútil brillo que el suelo despedía, recorrido por esas nervaduras traslúcidas que tantos escalofríos producían en Alver.
Alrededor, se soñaban, también, ya que ni siquiera se adivinaban, extrañas madejas de figuras difusas. No tenían color, o bien Alver no podía comprender de qué estaban hechas. Por un instante osó imaginar que ésa sería la vegetación del sitio.
Pero aquella que estaba a sus pies, incólume, lo negaba.
Porque esas formas afiladas, sin color ni rastro, con apenas el atisbo de una sombra, eran como corpúsculos líquidos, quebradizos. Brillaban con fragilidad, como dotados de una propiedad que no era la vida, pero que podía traducirse como tal.
Algunos sonidos escapaban desde el campo de alrededor. Aleteos. Siseos. Alver deseaba desaparecer, y por fin abandonar toda esa entretejida existencia de imposibles.
Todo estaba hecho de sueño.
Alver fijó la vista al centro, delante suyo. Más que nunca deseaba ver a Musette. La llamaba con un quejido triste, convertido casi en llanto.
Los zarzales, si así se les podía llamar, jugueteaban en torno de él, creándose y destruyéndose a sí mismos, o atravesándolo, rodeándolo de su materia luminosa, tenue y no formada.
El camino se hacía más y más claro. Alver, torturado, respiraba apenas.
Los árboles de alrededor se habían hecho más grandes y más cercanos. Culminaban en una especie de techo alto, que en lugar de sombra, brindaba su gris luminosidad.
Se detuvo, de pronto. Entornó los párpados, con cansancio, y esforzándose por sobrevivir al vértigo arrebatador, comprendió que el suelo se iba dibujando cual una espiral. Como un rizo a través del cual él circulaba, rompiendo toda ley lógica y de probabilidad.
Había estado dando vueltas en ese mismo eje, poniendo el cielo por debajo, a cada parte del bosque que atravesaba.
Susurrando, deseó que la niebla no se hubiese ido. Rogó a su ceguera regresar.
En su devaneo, Alver giró sobre sus pies. La hierba temblaba. El suelo, se agitó.
Y esa mirada.
Alver retrocedió, y cayó hacia un colchón de zarzas retorcidas, que lo empaparon de hielo.
Se levantó, con la presteza que sólo el horror puede dar, y se lanzó a correr, jadeando, en tanto el suelo le ofrecía más hierba para destruir, para bañarse en su existencia soñada, atormentándolo.
Y es que había logrado ver, por un momento fugaz, el rastro de algo que también escapaba al coro de sueño, como él. Y esto era mucho, mucho más aterrorizante que el ambiente imposible en sí, pues… ¿Qué criatura podría vivir en tal sitio?
El camino se fue retorciendo, más y más, destrozando sin piedad el sentido de la lógica del pobre hombre. Cuando creía que su mente no podía ser torturada de otra forma, que superara los horrores previos, el pastizal se retorció, y Alver empezó a caer, a través de él, de una forma que no tenía motivo en realidad.
Atravesó una espiral, desconocida, y su cuerpo fue arrojado a la nada.
La caída hacia lo alto lo hizo despertar, brevemente.
Y con un pequeño ristre de los ojos, vio que se alejaba de la parte más espesa del bosque. Que esa tierra, que él había recorrido a pie, se alejaba cual si volara por sobre su cabeza.
Pero no se permitió este nuevo padecimiento. Y logró sobreponerse, en su vuelo por esa tierra extraña, ya que muy dentro, en su corazón, que al parecer seguía vivo, sintió un ligero toque de conciencia.
La voz de ella.
El suelo que lo recibió estaba también, hecho de esa materia de pesadilla. Tan sólo que éste, a diferencia de aquél de donde provenía, parecía mucho más moribundo. En lugar de esa iluminación soñada, incomprensible, tan sólo había palidez. Y los desgajados mechones de las zarzas se retorcían apenas sobre sí mismos.
Pero este suelo, y este gris incipiente, que hacía las veces de mar, en todo el derredor de esta isla pálida, suspendida de la nada, no medraron en Alver.
Porque justo allá, delante, estaba Musette, quien lo miraba con una sonrisa tristona y luminosa.
Sentada estaba, en el extremo de la isla. Sus pies, colgaban hacia la nada constituida por el cielo.
“-Llegaste, por fin…” –dijo suavemente.
Alver no pudo articular palabra. Se sentía llorar, pero no estaba vivo como para hacerlo.
“-Eres más fuerte de lo que creía, mi querido Alver –continuó Musette, como adivinando los sentimientos del hombre- Hemos atravesado el lugar de las mentes muertas”
“-….Y… ¿dónde estamos?... “–replicó apenas Alver
“-En el extremo de la tierra de los sueños. Estoy llegando al fin de mi camino”
Un estremecimiento, más fuerte que todos los anteriores, invadió a Alver. Su corazón sintió como si ese hielo impenetrable del bosque lo hubiese tocado hasta su interior.
Algo estaba allí.
Musette lo miró, más profundamente, y Alver percibió un hálito cálido, seguido por un hedor indescriptible.
Y entonces, surgida de las más profundas oquedades de la pesadilla más negra, hubo una aparición.
Musette no dejó de mirarlo. Ni siquiera cuando esa sombra negra, hecha de blasfemia y perversión, se irguió en ese sitio. Ni cuando esos ojos pérfidos y envenenados se posaron sobre esa efigie de belleza.
Y Alver quiso gritar, quiso volver a volar. Escapar, o perseguirla, pero no tener que mirarla, cuando el limo negruzco de esa criatura la rodeaba, ocultando sus ojos, sus manos, su esencia.
Musette ya no estaba allí.
Alver la volvió a perder, sumergida en la negra forma de aquello que no es vida, y huye a la pesadilla.
El vértigo confundía y devoraba al hombre, en ese entonces, cuando hubo silencio. El relámpago había callado, y la visión de la Ciudad Muerta estaba allí, solitaria y horrorosa, destrozando el corazón de ambos.
Las nubes se fueron acercando, más y más, a cada paso. Sin música, no cabía la posibilidad del pensamiento, así que fueron dejándose absorber, a medias deleitados, a medias obnubilados.
Cuando estuvieron sumergidos, todo llegó a ser blanco. La enloquecedora ceguera de esta visión arrebataba al pobre hombre, en tanto se esforzaba por fijar la vista en Musette, quien seguía adelante, avanzando impertérrita, sin al parecer sentir nada.
¿O no estaba allí?
Alver trató, pero no pudo darle más fuerza a sus pasos. No podía avanzar con mayor rapidez. El suelo también, perdió su textura, y absorbiéndole los pies, se fue metamorfoseando en una cortina hecha de palidez lívida e inalcanzable.
Horrorizado, se detuvo. Miró por un segundo más a Musette, que se alejaba con, al parecer, más premura aún, como si escuchase un llamado. Su voluntad quiso comandarlo, pero su cuerpo no cedió. Y contra lo que deseaba, intentó sentirse seguro, y se agachó, arrodillándose hasta tocar la niebla blanca.
Sus manos fueron hendidas por un frío de muerte, pero no se detuvo. Recorrieron una distancia mayor de la que debía ser lógica, y por fin, ateridas y atenazadas, tocaron sus pies. Palpó un poco más, alrededor de donde los había posado, y su rostro, tanto como sus dedos, se torcieron en un rictus homogéneo, marcado de asco y desdichado pavor.
Con un estremecimiento, retiró los dedos y se irguió.
Hubiese lanzado un grito, de quedarle un hálito. Hubiese derramado una lágrima de pena, de quedarle ese remanente de existencia.
Porque ella, a lo lejos, se iba convirtiendo en una mancha difusa, en la sombra de un fantasma.
Y, completando el cuadro, la debacle, ella tarareaba una canción ligera, que sonaba, a medida que se alejaba, como el llamado a un niño.
El hombre quiso salir del encantamiento que en él producía el terror, pero sus pies, una vez más, se negaron a avanzar.
No la pudieron seguir.
Alver, demente ya, escuchó como suavemente aquello que tocó en el suelo, debajo, se reía, burlándose de su desgracia.
Cuando ella ya no estuvo, él comenzó a temblar. Sus ojos, empalidecidos también, se retorcieron huidizos.
Pudo haber sido una eternidad. Él la sintió como una muerte sobre otra, relamiéndose entre sí y disfrutando su desdicha, en silencio.
Hasta que se decidió, más allá de sus capacidades, a alcanzarla.
Su boca se contrajo, mordiéndose hasta producirse una hemorragia, lo mismo que sus manos. Olvidó todo, y arrastró su integridad hacia el vacío, hacia el abismo que adelante lo esperaba y que había recibido a Musette con suavidad, arrebatándole el inicio de su dulce canción.
El tiempo de silencio que condujo a Alver consigo se hizo uno, y se fundió con el hombre, convirtiendo su caída en un sueño infinito. No sentía nada. Ni siquiera el rozar de la niebla alrededor. No veía nada, a excepción de ese blanco imperturbable. Y, más que en ninguna otra ocasión, dudó de su existencia.
Cuando despertó, el albo refulgir del cielo lo recibió suavemente. La niebla se desplazaba, tan sólo un poco, sin quitarle el frío.
Pudo ver un poco más, y de nuevo, sus manos se retorcieron de miedo.
Porque la tierra donde estaba les está negada a aquellos seres que vienen de una mentira, y cuya existencia no pasa a ser más que un juego, en el capricho de el Antiguo.
Alver se levantó, sintiéndose casi vivo, con ese pavor. Dio unas cuantas vueltas, en el mismo sitio, llamando con voz queda a Musette.
Hasta que decidió que tendría que seguir adelante.
Sus pies conjugaron una melodía, a su vez. En esta tierra todo sentido parecía haberse roto, arrastrado por el extraño y fútil brillo que el suelo despedía, recorrido por esas nervaduras traslúcidas que tantos escalofríos producían en Alver.
Alrededor, se soñaban, también, ya que ni siquiera se adivinaban, extrañas madejas de figuras difusas. No tenían color, o bien Alver no podía comprender de qué estaban hechas. Por un instante osó imaginar que ésa sería la vegetación del sitio.
Pero aquella que estaba a sus pies, incólume, lo negaba.
Porque esas formas afiladas, sin color ni rastro, con apenas el atisbo de una sombra, eran como corpúsculos líquidos, quebradizos. Brillaban con fragilidad, como dotados de una propiedad que no era la vida, pero que podía traducirse como tal.
Algunos sonidos escapaban desde el campo de alrededor. Aleteos. Siseos. Alver deseaba desaparecer, y por fin abandonar toda esa entretejida existencia de imposibles.
Todo estaba hecho de sueño.
Alver fijó la vista al centro, delante suyo. Más que nunca deseaba ver a Musette. La llamaba con un quejido triste, convertido casi en llanto.
Los zarzales, si así se les podía llamar, jugueteaban en torno de él, creándose y destruyéndose a sí mismos, o atravesándolo, rodeándolo de su materia luminosa, tenue y no formada.
El camino se hacía más y más claro. Alver, torturado, respiraba apenas.
Los árboles de alrededor se habían hecho más grandes y más cercanos. Culminaban en una especie de techo alto, que en lugar de sombra, brindaba su gris luminosidad.
Se detuvo, de pronto. Entornó los párpados, con cansancio, y esforzándose por sobrevivir al vértigo arrebatador, comprendió que el suelo se iba dibujando cual una espiral. Como un rizo a través del cual él circulaba, rompiendo toda ley lógica y de probabilidad.
Había estado dando vueltas en ese mismo eje, poniendo el cielo por debajo, a cada parte del bosque que atravesaba.
Susurrando, deseó que la niebla no se hubiese ido. Rogó a su ceguera regresar.
En su devaneo, Alver giró sobre sus pies. La hierba temblaba. El suelo, se agitó.
Y esa mirada.
Alver retrocedió, y cayó hacia un colchón de zarzas retorcidas, que lo empaparon de hielo.
Se levantó, con la presteza que sólo el horror puede dar, y se lanzó a correr, jadeando, en tanto el suelo le ofrecía más hierba para destruir, para bañarse en su existencia soñada, atormentándolo.
Y es que había logrado ver, por un momento fugaz, el rastro de algo que también escapaba al coro de sueño, como él. Y esto era mucho, mucho más aterrorizante que el ambiente imposible en sí, pues… ¿Qué criatura podría vivir en tal sitio?
El camino se fue retorciendo, más y más, destrozando sin piedad el sentido de la lógica del pobre hombre. Cuando creía que su mente no podía ser torturada de otra forma, que superara los horrores previos, el pastizal se retorció, y Alver empezó a caer, a través de él, de una forma que no tenía motivo en realidad.
Atravesó una espiral, desconocida, y su cuerpo fue arrojado a la nada.
La caída hacia lo alto lo hizo despertar, brevemente.
Y con un pequeño ristre de los ojos, vio que se alejaba de la parte más espesa del bosque. Que esa tierra, que él había recorrido a pie, se alejaba cual si volara por sobre su cabeza.
Pero no se permitió este nuevo padecimiento. Y logró sobreponerse, en su vuelo por esa tierra extraña, ya que muy dentro, en su corazón, que al parecer seguía vivo, sintió un ligero toque de conciencia.
La voz de ella.
El suelo que lo recibió estaba también, hecho de esa materia de pesadilla. Tan sólo que éste, a diferencia de aquél de donde provenía, parecía mucho más moribundo. En lugar de esa iluminación soñada, incomprensible, tan sólo había palidez. Y los desgajados mechones de las zarzas se retorcían apenas sobre sí mismos.
Pero este suelo, y este gris incipiente, que hacía las veces de mar, en todo el derredor de esta isla pálida, suspendida de la nada, no medraron en Alver.
Porque justo allá, delante, estaba Musette, quien lo miraba con una sonrisa tristona y luminosa.
Sentada estaba, en el extremo de la isla. Sus pies, colgaban hacia la nada constituida por el cielo.
“-Llegaste, por fin…” –dijo suavemente.
Alver no pudo articular palabra. Se sentía llorar, pero no estaba vivo como para hacerlo.
“-Eres más fuerte de lo que creía, mi querido Alver –continuó Musette, como adivinando los sentimientos del hombre- Hemos atravesado el lugar de las mentes muertas”
“-….Y… ¿dónde estamos?... “–replicó apenas Alver
“-En el extremo de la tierra de los sueños. Estoy llegando al fin de mi camino”
Un estremecimiento, más fuerte que todos los anteriores, invadió a Alver. Su corazón sintió como si ese hielo impenetrable del bosque lo hubiese tocado hasta su interior.
Algo estaba allí.
Musette lo miró, más profundamente, y Alver percibió un hálito cálido, seguido por un hedor indescriptible.
Y entonces, surgida de las más profundas oquedades de la pesadilla más negra, hubo una aparición.
Musette no dejó de mirarlo. Ni siquiera cuando esa sombra negra, hecha de blasfemia y perversión, se irguió en ese sitio. Ni cuando esos ojos pérfidos y envenenados se posaron sobre esa efigie de belleza.
Y Alver quiso gritar, quiso volver a volar. Escapar, o perseguirla, pero no tener que mirarla, cuando el limo negruzco de esa criatura la rodeaba, ocultando sus ojos, sus manos, su esencia.
Musette ya no estaba allí.
Alver la volvió a perder, sumergida en la negra forma de aquello que no es vida, y huye a la pesadilla.