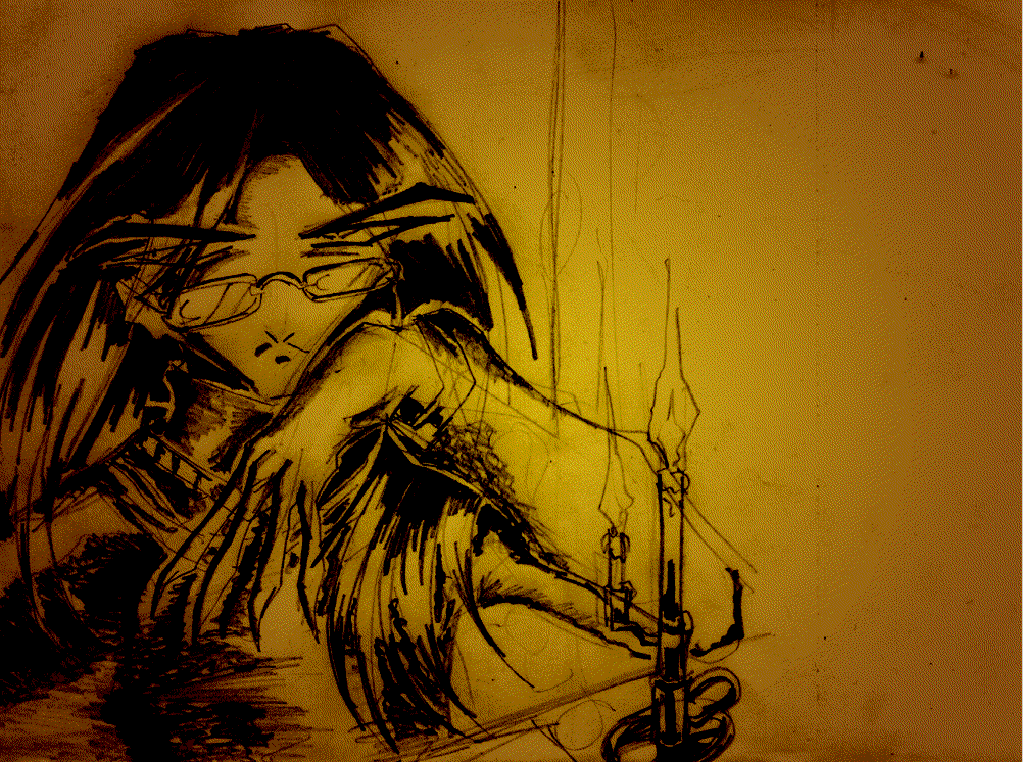Capítulo Décimo Primero

Era una noche llena de humedad. Alver la sentía pesada en sus miembros. Cada paso que daba, en las calles grises, arrastraba un dejo de lluvia, adornada ligeramente por las luces de la ciudad. Ese negro cielo nocturno era una cubierta tan terrena, tan sólida, que le causaba repulsión.
Y como lo había hecho durante esos dos años, mientras el viento susurraba con debilidad y las personas pasaban estúpidamente por su lado; él trató de rearmar los eventos en su mente. Su lucidez era algo tan despreciable en este estado, que él asestaba algunos golpes bajitos a la cabecera de su cama, cada mañana que despertaba, sabiendo que había atravesado algo más allá de un sueño, mucho, mucho más lejos de lo que el manto de la muerte se extiende.
Pero él no podía recordar.
Sus recuerdos se remontaban con fragilidad y sin consistencia, hasta apenas la noche en que despertó, tendido de bruces al pasto, mojado por algo que no era sangre, no era lluvia, ni era nada que los humanos conocieran ni pudiesen concebir.
Esa pesadilla le arrojaba la imagen de sus pies, descalzos, tambaleando, que a cada paso que dejaban, cubrían la frágil hierba verde cubierta de algo como nieve quebradiza.
Recuerda también, con un dejo de misterio, el que ahora nunca lo abandona, que siguió su camino, hasta entrar a ese lugar devorado por las llamas. Dejaba que ellas lo rodeen, que esas fulgurantes lenguas rojas y amarillas se escurran entre su cuerpo.
Pasaba por entre pasillos cuyas paredes ya sólo eran negros vestigios de estructura.
Hasta que llegó, al depósito donde se guardaban los expedientes de los pacientes.
Buscó, demencialmente, hasta encontrar, un pequeño documento, que más parecía un pequeño testimonio, sucio y casi olvidado.
Y, lo más claro de todo, aquello que aún ahora mantiene como un sello sempiterno, azotándole la cabeza, recuerda el camino que siguió, descendiendo los escalones, y dirigiéndose como un autómata, hacia el cuarto número 38.
Allí, también, se abrió paso por las llamas, que terminaban de consumir un despojo lamentable, que alguna vez habría sido un ser humano.
Sin dudar, se inclinó ante el camastro que estaba en una esquina, envuelto en una sombra inconcebible, que existía sin sentido, desafiando al fuego. Y con una fuerza tremenda, tomó el mueble, y lo lanzó a un lado.
Lo que estaba debajo, fue lo que hizo revivir su conciencia y su lucidez.
Porque de terror está hecho el hombre, y él se hizo uno solo con el pavor que desde ese día, y por siempre sintió.
Alver ha llegado a su hogar. Apenas un pequeño cuarto alquilado a un arrendatario casi arruinado, del cual jamás se aprendió el nombre, y al que le dirigió la palabra sólo para poder cerrar el trato.
El lugar era apenas un conjunto de cuatro paredes, de un sórdido empapelado que sui alguna vez fue blanco, tal verdad era desdicha por las manchas parduscas que lo cubrían en su entera longitud.
Los únicos muebles eran la cama, y una pequeña mesa, donde, siempre a la vista, estaba esa pequeña estatuilla que él recogió ese día, que trataba de rescatar del fondo de su mente.
La figura tallada que dormía debajo del camastro de Musette, en su forma pavorosa, silueteaba un mounstro salido de una pesadilla. Algo así como una cabeza de pulpo, alargada y entornada, expulsaba un sinnúmero de tentáculos, que retorcidos, cubrían un torso demacrado y derruido. A los lados, Dos brazos largos terminaban en sendas garras, horrendas muestras de frialdad, y de maldad, diríase. Esas manos espantosas se apoyaban en un trono, en el cual la criatura descansaba, y desde donde parecía observar, por siempre, todo a su alrededor.
Alver dormía y despertaba vigilado por esos ojos. Nunca dejó de sentir ese fulgor frío, mezcla de desprecio y fascinación, que lo había marcado por siempre.
Y esa efigie, como si quisiera dejar un diálogo solitario entre ambos, causaba un terror tan grande, que nadie más podía soportar siquiera su presencia. Por demás lo sabía Alver, ya que la única mujer que alguna vez osó trasponer la puerta de su habitación, aquella vieja portera que tercamente quiso limpiar el lugar; ella salió de inmediato, persignándose como una posesa, y con una lumbre en los ojos que dejaba a todas luces claro lo que su atrevimiento hizo con su cordura.
Tiempo después, Alver supo por otras voces que la señora se había suicidado silenciosamente, luego de múltiples trajines que había hecho sufrir a su familia, hablando de cosas que aterrorizaban a todo el mundo. La pobre anciana tuvo que expirar en un sanatorio mental, rompiéndose la tráquea con sus propias manos, pero soñando, ilusa, que así escaparía al influjo del terror del que la llenó esa mirada.
Después que Alver hubo escapado de aquél lugar, llevando en sus manos los papeles, y la estatuilla, huyó hasta donde otrora fuera su hogar. Allí permaneció por un par de noches, alimentándose de lo poco de comida que quedaba, demasiado guardada como para que los oficiales de la ley se la arrebataran después que lo llevaron preso. Recibió esos amaneceres con una rabia incontenible. Destruía todo, y se laceraba a si mismo, tratando de recordar, y tratando de explicarse porqué la luz lo lastimaba tanto.
Hasta que por fin, el tumulto de la rebelión se aplacó, así fuera de momento. La gente comenzó a regresar a su vida normal, y aunque eso no era una opción para él, tuvo que seguir el trayecto de todos. Con el poco dinero que pudo recolectar en su antigua casa, logró arrendar el cuarto donde se quedó.
Se dejó el pelo, así como algo de barba. Estaban demasiado lejanos los días, pero en cualquier momento alguien podría recordar que él era un criminal buscado.
No supo qué hacer con su vida hasta cierto día que el dueño del edificio le pidió que le guardara unos folios. Estaban escritos en portugués, y el dueño original los dejó con la mayor precaución.
El casero, no sabiendo dónde guardarlos, se los dejó a Alver, a sabiendas que nadie intentaría quitárselos a él.
Cuando Alver se quedó a solas con los papeles, pasó un vistazo rápido, y cayó en cuenta que comprendía todo. Ese idioma, el cual nunca aprendió, y pocas veces oyó, no tenía secretos para él.
Desde entonces, se dedicó a hacer todo tipo de traducciones. Desde libros hasta documentos. El trabajo era escaso y mal pagado, pero él lo cumplía con una facilidad que rayaba en el cansancio, pues ese escaso dinero no era suficiente para devolverle la vida. Así como su don de las lenguas era insuficiente para comprender las pesadillas que lo atormentaban, aún con los ojos abiertos, ni los recuerdos que ya parecían inalcanzables.
En particular, una visión lo atormentaba. En ella, veía unas colosales estructuras hechas de una materia imposible, elevarse y erigirse ante todo su mundo. El aire se convertía en un ocre macilento, casi verde. El cenit del cielo se volvía una oscuridad infinita, desde donde brotaba un viento envenenado.
Y entre todo ese mundo de pesadilla, una criatura caminaba. Su paso lento no tenía sonido, pero sí su respiración. Y Alver la oía, como si fuese el rumor de la tierra, lamentando albergar esa abominación.
La sombra gigantesca era similar a la pequeña estatuilla, pero aún con su paso lento, y su ciclópeo tamaño, impropio siquiera de la imaginación de un humano; infringía un terror mucho más sutil. Como rodeándolo todo, sin dejar válvula de escape a la exánime y pequeña muestra de vida que Alver representaba allí.
Rodeado y sumergido a la vez en esta vida de tormentos mentales, Alver se convirtió en una sombra, donde nadie podría reconocer que un día habitó un prestigioso psiquiatra.
Ahora, sus ojos desgajados y grises, se hundían en sus cuencas como escapando del mundo. Y tenía ya su piel una coloración mucho más pálida y enfermiza. Su forma enjuta apenas si dejaba entrever algo de carne. Sus huesos mismos se mostraban resentidos del horror. Su cabellera, ya demasiado larga, dejaba mechones blanquecinos, que se iban multiplicando con cada día. Sus ropas modestas adquirían un tono gris, y un olor a cementerio, que pocos podían soportar.
Sí, esa noche él caminaba arrastrando nubarrones de humedad. Pero algo en su interior se revolvía, con mucha más fuerza que antes.
Y era que en la pesadilla de esa noche, él había sentido algo, mucho más poderoso y aterrorizante.
Y por un segundo, por el efluvio pequeñísimo y lastimero de un instante, él sintió un ligero suspiro, y vio entrechocada a la oscuridad del cielo, y al verde de podredumbre.
Vio ese mundo de pesadilla, retroceder ligeramente, cediendo paso a un terror mucho más grande, y que refulgía como una estela de luz. Como un doloroso amanecer.
Y por una vez, él no levantó su voz, ni dio ese quejido suave, que se oponía a los aullidos de los Cultistas, a lo lejos.
Por una mañana, él no dio un Lamento al Amanecer.
Y en esa noche, él sentía la aletargada presencia de algo, aquello que no había podido recordar, que lo llamaba hacia su lecho, y a su mundo de pesadillas.
Incrementó su paso, más y más. Una gota cayó sobre su rostro, luego otra y otra más, y el mundo lloró a su par.
Hasta que él llegó hasta su edificio, y se escurrió por los escalones hasta el segundo piso, y de un golpe abrió esa puerta oscura y carcomida.
Pero nada había cambiado.
La madera podrida del suelo seguía quejándose de la misma forma. Las paredes eran iguales.
Alver dio unos pasos, sintiendo que la vida se le volvía a ir, y se sentó en su cama, pensativo, colocando la cabeza entre las manos, y mirando con rencor a la pequeña estatuilla. Algo como una franca expresión irónica escapaba de ella.
El hombre quiso escapar de ella, y fue por eso que lo hizo. Que bajó el rostro hasta descubrir, uno de los pocos recuerdos con los que había vuelto de su hogar. El pequeño espejo de mano que su esposa solía usar.
Alver lo sostuvo con delicadeza, y miró en su interior. Algo en él se acongojó, recordando lo único que deseaba olvidar totalmente. Su vida, que ya estaba enterrada hacía demasiado.
Y entonces, uniéndose a la par de sus tristezas, algo brilló en el espejo.
Y Alver, en ese instante, sintió con calidez cómo su conciencia volvía a huir.
Pues ese pálido suspiro que oyó, en su última pesadilla, se hacía corpóreo, en el reflejo, justo detrás de él, y ante esa ventana que saludaba al mundo ya sin lamentos.
Porque allí estaba ella, Musette, refulgiendo en su muerte eterna, brillando más allá del poder del Gran Antiguo…