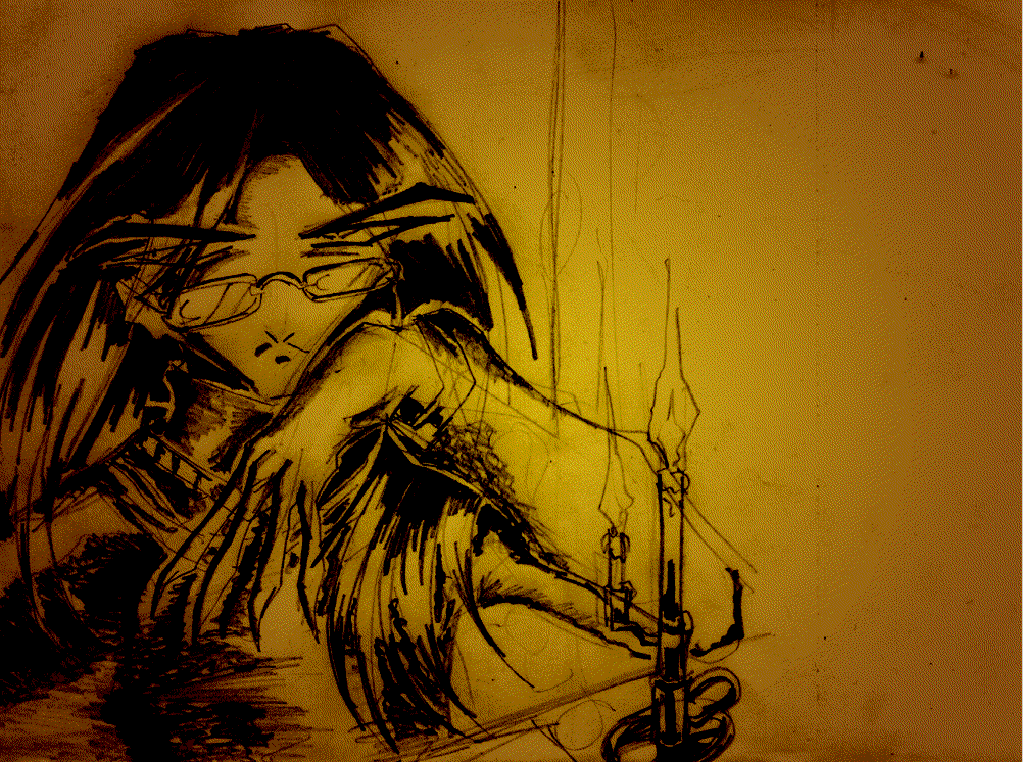Capítulo Cuarto
Hay una suerte de melancolía pendiente en el ambiente, no sólo desperdigada por la soledad de esta mazmorra abierta, sino por el terror de aquella belleza que espera afuera.
Así lo comprendió Alver, desde esa noche en que, cuando aún conservaba un débil rastro de lucidez, trató de huir y ver a quien le había causado tantas desdichas.
Ese faro de monumentales proporciones, horripilante en su fulgor, atravesó la comisura de gris tul que resguardaba su conciencia acerca de su lugar en el mundo. Fue a partir de aquél momento, entretanto unos aullidos lanzaban imprecaciones al cercano brotar de los rayos del sol, que su percepción acerca de lo que es aceptable o cognoscible para una persona como tal, desapareció.
Y es que entre tantos elementos conjuntos, estaba ella, y esa mirada.
Durante varios días el paciente del número 40 había estado, contrario a sus últimos avances, mostrando una recaída sumamente fuerte.
De hecho, se encontraba peor que en los estadíos primigenios de su hospitalización. Y es que ya no sólo no respondía a las palabras, sino que se negaba a cualquier mandato o señal externa. Su condición además, se veía acrecentada en su bajeza, en cuanto el paciente perdió la facultad del autocontrol, y se manchaba con sus propias excreciones. Esto en especial fue bastante vituperado por los guardias, quienes ahora tenían que soportar a este grotesco muñeco desarticulado y falto de voluntad que solamente podía repetir una ridícula y estúpida melopea cansina.
“Nada... nada... nada...”
Las estrellas se acercaban a su posición.
Y en esos instantes desesperantes y desesperanzadores, Alver sentía su alma consumirse bajo una avalancha de dolores irreconocibles, de una impotencia sangrante y odiosa.
La sensación de infinita pequeñez que lo envolvió en ese segundo funesto, aquella noche, no lo abandonó más.
Los ojos de esa mujer se habían posado sobre él de una forma tan majestuosa, tan hermosa y desgarradora que toda la locura que sí, yacía aún dormida en el baúl oscuro de lo prohibido de su alma, se rompió, y derramó un escandaloso caudal de padecimiento sobre su misma facultad de pensar.
Se sintió analizado, despreciado, pútrido. Menos que muerto.
Como un insecto observaría a aquél a quien temen los dioses.
Las siguientes horas se arrastraron con una lentitud inexistente en el concepto del universo, mientras este hombre clamaba, sordo aún para él mismo, que aquella que lo destruyó fuera libre, para que el rito de su belleza y lo desplazado de su esencia se divulgue sobre el mundo, derramando ese mismo hálito de muerte placentera y brillante.
Para que no exista este delgado y despreciable manto de hedor mezquino que el hombre representa para los futuros aposentos del Antiguo.
En ese silencio ahondó lo que quedaba de la mente de Alver. Y el pequeño gramo de inteligencia que aún actuaba en el ínterin de su cráneo se reveló.
“Debe ser libre”.
Y en esa postrera condición, él comenzó a tramar un horrible canto de liberación para aquella que mató todo lo que él era.
Lo que él no sabía es que ese sentimiento de pequeñez dolorosa no era algo exclusivamente suyo. Ni siquiera tenía una importancia real en ese fragmento de los hechos.
Ya que en las afueras de esa cárcel, por el más allá de los barrotes que están sobre los barrotes de la mente, ya estaban los sacerdotes, aprovechando que la gente ignorante de este mundo de humanos causaba un revuelo estruendoso por las imitaciones de morada que ellas llamaban calles. Se valían de la agitación de esta nube de parásitos.
Nadie los podía ver, danzando en sus dictámenes, imaginando, planeando en sus rostros y sus miradas.
Sabían dónde estaba Ella. Sabían cómo llegar hasta Ella. Sólo faltaba que llegue el momento adecuado.
Y Musette, la efigie de lo que un dios podía comprender por perfecto, simplemente dormía, un sueño dulce acompasado por las campanadas cortas que le señalaban el final de aquellos que no se derraman una lágrima en cada salida del astro solar, de esa luz horrible y atroz que asolaba su nicho de mundo.
Alver ya se había sumergido totalmente en la piscina negra de la demencia, para cuando su maquinación hubo acabado. Finalmente, luego de todo ese tiempo, por fin sus ojos volvieron a levantarse, y se permitieron observar algo más que niebla sucia.
Al unísono, un estruendo resonó más allá de las murallas, y un coro de voces se levantó gritando a un solo mandato colectivo el pedido de justicia, de liberación, y de tantas cosas por las cuales los débiles seres de esta tierra aún lloran.
Éste fue seguido por otros tantos, éstos sin esa torpe imitación de valentía que rodeaba a los del exterior.
Vanamente, los oficiales del hospicio intentaron detener a la muchedumbre. La presión del gentío, desorganizado ya, era incontenible. Los pasos resonaron, acoplándose al horroroso gritar de los dementes.
Alver no llegó a oír nada. Sus oídos sólo estaban prestos a la apertura de su puerta, pues él no perdió, en toda su ruina, el instrumento que lo llevaría a su libertad, y que ahora la convertía en algo desdeñoso y de segunda mano, pues lo primordial era la puerta de la sala 38.
Lenta y acompasadamente, sus pasos se dirigieron hacia el panel de metal. Afuera la brava coral de los revolucionarios se convertía en una marejada de aullidos de dolor y pánico, entremezclada con un exquisito gusto, con un sutil sonido de miembros mutilados, y sangre salpicada.
En tanto el loco del número 40 caminaba descoyuntado hacia su puerta, los Sacerdotes ya se habían infiltrado, y haciendo gala de su infinita dedicación al Culto, limpiaban del paso de su Altísima, todo rastro de la maleza que representaban las vidas de estas personas.
Alver tuvo ante sí, nuevamente, a la vacía soledad del pasillo. La negra desesperación de ese par de metros, y el frío de ese viento estático y sin forma. Sus manos, su cuerpo entero temblaba, dejándose llevar por la esquizofrénica amalgama de sensaciones que lo envolvía, a cada paso, con el acercamiento a la puerta de número 38.
Justamente entonces, cual si las estrellas pudiesen mostrarse adversas a la forma que el Antiguo había previsto, uno de los sacerdotes se abalanzó contra el objetivo de Alver.
Su túnica negra cubrió por completo la visibilidad de su meta.
El lastimoso trajín de emociones de Alver de pronto se convirtió en una única e irrefrenable tensión salvaje. No permitiría que esa sombra se interpusiese entre él y su búsqueda.
El adorador del gran dios de la ciudad sumergida no comprendió lo que sucedía.
Esa absurda imitación de persona recibió el golpe de su daga, pero el dolor no lo contuvo. Tampoco el reguero de sangre que sobrevino.
Sólo las manos de Alver, solamente sus manos, enloquecidas y atravesando el límite del paroxismo se ciñeron sobre la robusta cabeza que resguardaba la capucha negra, y la tomaron con tal salvajismo que el contenedor de esta vida ya se había marchado, antes de que el verdugo se dedicara a aplastar esos huesos, sin piedad, en contra de la quejumbrosa pared.
El destrozado cuerpo cayó a un lado, y desapareció de la mente de Alver.
Ante él estaba ya su faro. Su luz. Su sentido para que su cuerpo aún se moviese.
Y todo en derredor, no sólo en ése diálogo ignorado entre él y el mundo, sino para el universo entero, se sumió en un silencio prolongado y lleno de ansiedad y espera.
Así lo comprendió Alver, desde esa noche en que, cuando aún conservaba un débil rastro de lucidez, trató de huir y ver a quien le había causado tantas desdichas.
Ese faro de monumentales proporciones, horripilante en su fulgor, atravesó la comisura de gris tul que resguardaba su conciencia acerca de su lugar en el mundo. Fue a partir de aquél momento, entretanto unos aullidos lanzaban imprecaciones al cercano brotar de los rayos del sol, que su percepción acerca de lo que es aceptable o cognoscible para una persona como tal, desapareció.
Y es que entre tantos elementos conjuntos, estaba ella, y esa mirada.
Durante varios días el paciente del número 40 había estado, contrario a sus últimos avances, mostrando una recaída sumamente fuerte.
De hecho, se encontraba peor que en los estadíos primigenios de su hospitalización. Y es que ya no sólo no respondía a las palabras, sino que se negaba a cualquier mandato o señal externa. Su condición además, se veía acrecentada en su bajeza, en cuanto el paciente perdió la facultad del autocontrol, y se manchaba con sus propias excreciones. Esto en especial fue bastante vituperado por los guardias, quienes ahora tenían que soportar a este grotesco muñeco desarticulado y falto de voluntad que solamente podía repetir una ridícula y estúpida melopea cansina.
“Nada... nada... nada...”
Las estrellas se acercaban a su posición.
Y en esos instantes desesperantes y desesperanzadores, Alver sentía su alma consumirse bajo una avalancha de dolores irreconocibles, de una impotencia sangrante y odiosa.
La sensación de infinita pequeñez que lo envolvió en ese segundo funesto, aquella noche, no lo abandonó más.
Los ojos de esa mujer se habían posado sobre él de una forma tan majestuosa, tan hermosa y desgarradora que toda la locura que sí, yacía aún dormida en el baúl oscuro de lo prohibido de su alma, se rompió, y derramó un escandaloso caudal de padecimiento sobre su misma facultad de pensar.
Se sintió analizado, despreciado, pútrido. Menos que muerto.
Como un insecto observaría a aquél a quien temen los dioses.
Las siguientes horas se arrastraron con una lentitud inexistente en el concepto del universo, mientras este hombre clamaba, sordo aún para él mismo, que aquella que lo destruyó fuera libre, para que el rito de su belleza y lo desplazado de su esencia se divulgue sobre el mundo, derramando ese mismo hálito de muerte placentera y brillante.
Para que no exista este delgado y despreciable manto de hedor mezquino que el hombre representa para los futuros aposentos del Antiguo.
En ese silencio ahondó lo que quedaba de la mente de Alver. Y el pequeño gramo de inteligencia que aún actuaba en el ínterin de su cráneo se reveló.
“Debe ser libre”.
Y en esa postrera condición, él comenzó a tramar un horrible canto de liberación para aquella que mató todo lo que él era.
Lo que él no sabía es que ese sentimiento de pequeñez dolorosa no era algo exclusivamente suyo. Ni siquiera tenía una importancia real en ese fragmento de los hechos.
Ya que en las afueras de esa cárcel, por el más allá de los barrotes que están sobre los barrotes de la mente, ya estaban los sacerdotes, aprovechando que la gente ignorante de este mundo de humanos causaba un revuelo estruendoso por las imitaciones de morada que ellas llamaban calles. Se valían de la agitación de esta nube de parásitos.
Nadie los podía ver, danzando en sus dictámenes, imaginando, planeando en sus rostros y sus miradas.
Sabían dónde estaba Ella. Sabían cómo llegar hasta Ella. Sólo faltaba que llegue el momento adecuado.
Y Musette, la efigie de lo que un dios podía comprender por perfecto, simplemente dormía, un sueño dulce acompasado por las campanadas cortas que le señalaban el final de aquellos que no se derraman una lágrima en cada salida del astro solar, de esa luz horrible y atroz que asolaba su nicho de mundo.
Alver ya se había sumergido totalmente en la piscina negra de la demencia, para cuando su maquinación hubo acabado. Finalmente, luego de todo ese tiempo, por fin sus ojos volvieron a levantarse, y se permitieron observar algo más que niebla sucia.
Al unísono, un estruendo resonó más allá de las murallas, y un coro de voces se levantó gritando a un solo mandato colectivo el pedido de justicia, de liberación, y de tantas cosas por las cuales los débiles seres de esta tierra aún lloran.
Éste fue seguido por otros tantos, éstos sin esa torpe imitación de valentía que rodeaba a los del exterior.
Vanamente, los oficiales del hospicio intentaron detener a la muchedumbre. La presión del gentío, desorganizado ya, era incontenible. Los pasos resonaron, acoplándose al horroroso gritar de los dementes.
Alver no llegó a oír nada. Sus oídos sólo estaban prestos a la apertura de su puerta, pues él no perdió, en toda su ruina, el instrumento que lo llevaría a su libertad, y que ahora la convertía en algo desdeñoso y de segunda mano, pues lo primordial era la puerta de la sala 38.
Lenta y acompasadamente, sus pasos se dirigieron hacia el panel de metal. Afuera la brava coral de los revolucionarios se convertía en una marejada de aullidos de dolor y pánico, entremezclada con un exquisito gusto, con un sutil sonido de miembros mutilados, y sangre salpicada.
En tanto el loco del número 40 caminaba descoyuntado hacia su puerta, los Sacerdotes ya se habían infiltrado, y haciendo gala de su infinita dedicación al Culto, limpiaban del paso de su Altísima, todo rastro de la maleza que representaban las vidas de estas personas.
Alver tuvo ante sí, nuevamente, a la vacía soledad del pasillo. La negra desesperación de ese par de metros, y el frío de ese viento estático y sin forma. Sus manos, su cuerpo entero temblaba, dejándose llevar por la esquizofrénica amalgama de sensaciones que lo envolvía, a cada paso, con el acercamiento a la puerta de número 38.
Justamente entonces, cual si las estrellas pudiesen mostrarse adversas a la forma que el Antiguo había previsto, uno de los sacerdotes se abalanzó contra el objetivo de Alver.
Su túnica negra cubrió por completo la visibilidad de su meta.
El lastimoso trajín de emociones de Alver de pronto se convirtió en una única e irrefrenable tensión salvaje. No permitiría que esa sombra se interpusiese entre él y su búsqueda.
El adorador del gran dios de la ciudad sumergida no comprendió lo que sucedía.
Esa absurda imitación de persona recibió el golpe de su daga, pero el dolor no lo contuvo. Tampoco el reguero de sangre que sobrevino.
Sólo las manos de Alver, solamente sus manos, enloquecidas y atravesando el límite del paroxismo se ciñeron sobre la robusta cabeza que resguardaba la capucha negra, y la tomaron con tal salvajismo que el contenedor de esta vida ya se había marchado, antes de que el verdugo se dedicara a aplastar esos huesos, sin piedad, en contra de la quejumbrosa pared.
El destrozado cuerpo cayó a un lado, y desapareció de la mente de Alver.
Ante él estaba ya su faro. Su luz. Su sentido para que su cuerpo aún se moviese.
Y todo en derredor, no sólo en ése diálogo ignorado entre él y el mundo, sino para el universo entero, se sumió en un silencio prolongado y lleno de ansiedad y espera.