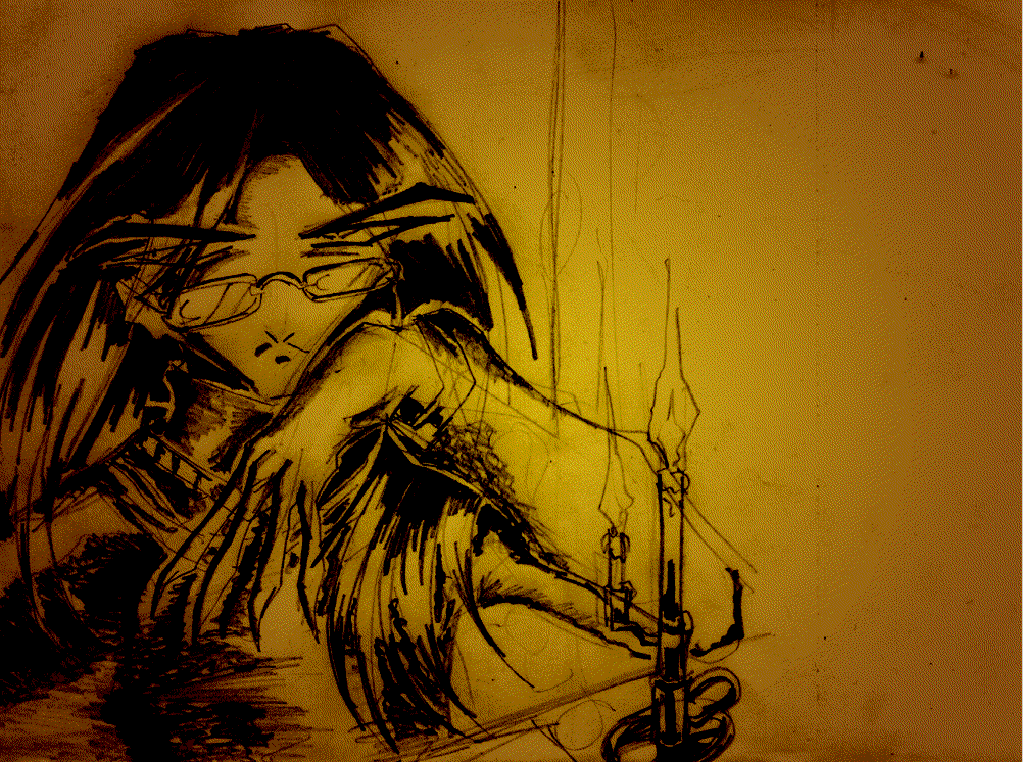Capítulo Décimo
Él sufría un indescifrable coro de lágrimas escurriendo por entre su corazón. Él, sin paroxismo, sin ira, ya casi sin comprensión, lanzó un grito, y corrió detrás de esa sombra que se había llevado a su Musa.
La Parte Muerta de la Tierra de los Sueños se resquebrajó también, herida por ese viento de repugnante hedor afilado.
Alver ya no sentía ese frío arrebatador, cuando atravesaba de cuajo las pequeñas formaciones de reseca materia desconocida, que estallaban en jirones de polvo celeste grisáceo, emanando un vapor de muerte insípida. Sus pies, descalzos aún, se movían solos, prácticamente. Sendas grietas se abrieron de ellos, apenas a unos momentos de partir. No brotaba sangre. ¿Qué podría, después de todo, rellenar las venas de un ánima cuya mente sólo ha sobrevivido hasta la mitad, y la parte muerta es la que desplaza su sombra?
Esa abominación, lo que quiera que fuera, ahora volaba por sobre la cabeza de Alver. Él ya no podía; mejor dicho, no se atrevía a mirarla. Tan sólo se limitaba a seguir el rastro que la sombra dejaba en el suelo a medida que su horripilante vuelo los alejaba de aquél satélite donde él había posado los pies, antes de comenzar. Donde Ella le habló por última vez.
Desde allí, desde ese trozo de tierra flotante, partía una estrecha franja de superficie carcomida, blanca como el resto. Hacia ambos lados, arriba y debajo, estaban las nubes. Algo así como unos chillidos entrecortados bullían desde ellas. Algo en todo el ambiente lanzaba un coro al estallido de dolores de Alver.
Imperceptiblemente, el suelo comenzó a ensancharse, adquiriendo la forma de una planicie blanquecina. Diríase que se iba convirtiendo en el principio de la península de vergel que se asomaba al océano blanco de las nubes. Pero el alma de Alver ni siquiera lo tomó en cuenta. Sus pensamientos estaban silenciados. Sólo quedaba algo ante él, y era esa horrenda pestilencia que seguía infectando el aire.
Hasta que, cuando la escaramuza se iba haciendo más enloquecedora; justamente cuando el suelo se convirtió en una ladera leve y cenicienta, por la que los pies de Alver escalaban ya, ocurrió que la sombra se convirtió en un salvaje frenesí, rayano en la lujuria, distendida y cambiante, resoplaba y se deshacía, recomponiéndose y recreándose.
Alver, clavado en seco en el suelo, sintió un sobresalto, casi como si su corazón recobrara la vida. Tembló, de horror y asco, hasta que por fin, el miedo a haberla perdido por completo se hizo más fuerte, y se obligó a si mismo a levantar los ojos, y mirar…
La criatura, si así se le pudiese llamar, se revolvía, en efecto, lanzando espumarajos de su propia materia, a la par que una gruesa emanación de sonidos incomprensibles escapaba de su esencia física.
Alver retrocedió, y cayó sentado, temblando y deseando poder vencer su impotencia, y cerrar los ojos. Y siguió así, sin moverse, observando, mientras la forma espantosa y demoníaca vomitaba su propia integridad. La masa negruzca que la componía se deshizo, lentamente, manchando las nubes de un repulsivo dejo de ceniza.
Y siguió así, hasta que tiñó todo lo blanco de las nubes, de negro.
La noche, la noche de las mentes muertas, abrazó a Alver.
Aquello que se había llevado a Musette, al final, dejó de existir. En su lugar, tan sólo dejó un vacío en el cielo, un hedor de largo desfallecimiento.
Pero Ella no volvió.
Y fue eso, sólo eso, lo que hizo que él venciera su rota fuerza de espíritu, y doblara los meniscos de sus manos, irguiera las agrietadas rodillas, y se levantara, temblando hasta casi romperse los dientes.
Aturdido por la soledad, Alver dio unos cuantos pasos al frente, con los ojos cerrados.
Tan sólo por un instante, sintió el cálido aroma de Ella, desvaneciéndose, desapareciendo.
Luego, ya no estuvo.
Alver abrió los ojos. Una lágrima corrió, invisible, por su mejilla. Su llanto estaba más allá de la mitad de su alma que se encontraba allí. Su congoja lo hizo avanzar unos pasos más, cabizbajo, mientras el cielo se cargaba de un sordo rumor de profundas voces que rezaban en versos ininteligibles.
El suelo mismo, temblaba también. Alver lo observaba, a cada paso, oscurecerse más y más, a medida que también se cargaba de ese sonido, y ese temblor.
Hasta que también se hizo ceniza.
Un viento sopló, fuertemente, venido desde un lugar imposible de definir. El llanto de Alver se fue con él.
Y cuando observó, estaba ante un lugar totalmente distinto.
La planicie se había convertido en un campo de ceniza, que se abría hacia el infinito. El único horizonte inteligible era una línea grisácea, a lo lejos. Frente a él, excavado en la ceniza, se mostraba un cráter. Era profundo, muy profundo. Tan grande se mostraba, que sus límites bien podían confundirse con los del horizonte. Desde abajo, un continuo efluvio de gases revoloteaba, danzante, meneándose al compás del viento frío.
La imagen mantuvo quieto por un tiempo a Alver, a medida que trataba de forzar su mente, y comprender qué pasaba en el interior, o el porqué aquel gas brillaba, cambiando su color a cada instante.
Ese vaho brillante dispersaba un sinfín de formas indefinidas, eternamente cambiantes.
Alver se concentró tanto en este nuevo fenómeno, que sólo atinó a sentarse lo mejor que pudo, cerca del borde de la sima. Absorto, con las manos en el mentón, y la boca entreabierta y murmurando palabras que no lograba comprender, no cayó en cuenta que los chillidos que había escuchado mucho antes, cuando aún perseguía a la sombra, habían regresado.
Tan sólo hubo una pequeña y fugaz advertencia. De pronto, él sintió algo como un limo verduzco que se habría paso, junto a él, a su izquierda.
Y los tentáculos.
Alver fue rodeado antes de que supiera qué pasaba. Cuando sucedió, el sulfúrico hedor de muerte de la Sombra le pareció un mero juego de niños.
La criatura que lo atrapó tan sólo emitía unos gorgoritos entrecortados, en tanto arrastraba a Alver hacia atrás, y él iba, lentamente, perdiendo la conciencia.
Hubo un estallido de blanco. Lo siguió una risotada que hizo negro el universo.
Un grito más allá del crepúsculo.
Los sueños de Alver, muerto dentro de su propia muerte, eran hilachas de desgarrado pánico.
El grito se repetía.
La música, olvidada desde que Musette lo llevó consigo, regresaba.
Hasta que por fin, demasiado herido por sus propias pesadillas, despertó.
Estaba echado de bruces en algo que hubiese sido una pared, si tan sólo algo de lógica aún existiese en ese lugar apartado del mundo que conocen los humanos.
Cuando sus ojos se abrieron, la incisión en ellos fue tan profunda, que tuvo que retroceder, aullando de dolor.
Aquel imposible piso que lo sostenía, estaba hecho enteramente de la decrépita atmósfera que emanaba el cráter. El choque, al ver todos los colores, fusionados en una sola existencia, fue demasiado profundo.
Unos pasos atrás, Alver trató de recomponerse. Sin poder todavía abrir los ojos por completo, palpó aquello que estaba en torno a él. El frío duro y plano le revelaron una pared. Otra de la misma naturaleza estaba frente a ella. A lo alto, un techo terminaba de componer la física de la jaula. Sin embargo, atrás sus manos no tocaban nada.
Hacia allá fue, abriendo un poco más los ojos a cada paso.
Hasta que sintió un ligero fresco, que en conjunto con la sensación de luz, lo hicieron abrir los ojos por fin. No pudo arrepentirse más de haberlo hecho.
Existe, dicen aún los Cultistas de la Orden, un sitio, alejado de todo lo que es llamado vida. Sepultado por todo lo que los hombres conocemos como existencia.
Un rezo tienen, para describirlo.
Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn.
Alver no pudo comprenderlo, en su insignificante condición de humano, y tampoco lo comprendían los sacerdotes siquiera, pero al menos, para la mente de un humano, significaría algo como:
En su Tumba, en R`lyeh, Cthulhu muerto, espera en sueños.
Y ésta, en efecto, era la tumba del fallecido Gran Antiguo. Y así como no hay palabras que puedan explicar su presencia, tampoco un humano sería capaz de definir lo horrenda que resulta su visión.
Una abominación a todo aquello que los hombres creyeron sagrado, eso era. Una blasfemia al sentido mismo del existir.
Sus negras paredes de roca emanaban, o dejaban sentir, cuando menos, algo como un rechazo. Su dimensión está fuera de lo que Alver alguna vez creyó posible. Al frente, una suerte de escalera, tan enorme que un titán hubiese tenido que saltar para pasar de escalón a escalón. A la derecha, un monolito, circunvalado por una pared de roca, se elevaba varios kilómetros, hasta perderse en el más allá de este mundo de pesadilla
Un conjunto de edificaciones, de arquitectura ciclópea, manchaban todo el horizonte, dejando apenas espacio para algo del verde arrasar del cielo en el espacio.
Finalmente, a la derecha, resaltaba un edificio, mucho más que los otros, porque su forma, hecha de maldita esencia muerta, giraba sobre sí misma, perdiéndose en un atronador negro que deshacía las alturas.
En lo alto, en algo que brotaba como un balcón, donde el relámpago retumbaba, estaba Ella.
Alver no gritó. No se movió. No respiró, ni pensó siquiera.
Musette, en lo alto, observaba un punto alejado, más allá de la gigantesca escalinata.
Su efigie imperturbable, brillaba, amenazando con una rabia destructora, este Infierno.
Alver la sintió, irguiéndose más aún, mirando a la oscuridad, atravesándola.
Tal vez la amó más que nunca, cuando en silenciosa cadencia, ella volteó a mirarlo.
Un fugaz instante.
El oxígeno volvió, tamborileando con sonidos acampanados. La luz blanca mutó, rápida e inexorablemente.
Lo cubrió todo, haciendo que él despierte.
Y, antes de que hubiese vuelto a exhalar nuevamente, sintió un toque familiar.
No era la hierba moribunda, hecha de líquido sueño. Ni la roca dura en lo alto de las nubes. Mucho menos la ceniza ante la oquedad.
Era pasto. Simple pasto. Un bramar de voces, voces de personas, llenaba el ambiente. Un resplandor rojizo se reflejaba débilmente en todo el verdor de este suelo.
Alver miró alrededor.
Y esta vez lloró, lloró mucho en verdad, sintiendo el pecho romperse con los sollozos.
Frente a él, envuelto en llamas, estaba aquél hospital para enfermos mentales, donde había trabajado tantos años.
Donde encontró, un día perdido en el oleaje del tiempo, a la mujer que destruyó su vida.
La Parte Muerta de la Tierra de los Sueños se resquebrajó también, herida por ese viento de repugnante hedor afilado.
Alver ya no sentía ese frío arrebatador, cuando atravesaba de cuajo las pequeñas formaciones de reseca materia desconocida, que estallaban en jirones de polvo celeste grisáceo, emanando un vapor de muerte insípida. Sus pies, descalzos aún, se movían solos, prácticamente. Sendas grietas se abrieron de ellos, apenas a unos momentos de partir. No brotaba sangre. ¿Qué podría, después de todo, rellenar las venas de un ánima cuya mente sólo ha sobrevivido hasta la mitad, y la parte muerta es la que desplaza su sombra?
Esa abominación, lo que quiera que fuera, ahora volaba por sobre la cabeza de Alver. Él ya no podía; mejor dicho, no se atrevía a mirarla. Tan sólo se limitaba a seguir el rastro que la sombra dejaba en el suelo a medida que su horripilante vuelo los alejaba de aquél satélite donde él había posado los pies, antes de comenzar. Donde Ella le habló por última vez.
Desde allí, desde ese trozo de tierra flotante, partía una estrecha franja de superficie carcomida, blanca como el resto. Hacia ambos lados, arriba y debajo, estaban las nubes. Algo así como unos chillidos entrecortados bullían desde ellas. Algo en todo el ambiente lanzaba un coro al estallido de dolores de Alver.
Imperceptiblemente, el suelo comenzó a ensancharse, adquiriendo la forma de una planicie blanquecina. Diríase que se iba convirtiendo en el principio de la península de vergel que se asomaba al océano blanco de las nubes. Pero el alma de Alver ni siquiera lo tomó en cuenta. Sus pensamientos estaban silenciados. Sólo quedaba algo ante él, y era esa horrenda pestilencia que seguía infectando el aire.
Hasta que, cuando la escaramuza se iba haciendo más enloquecedora; justamente cuando el suelo se convirtió en una ladera leve y cenicienta, por la que los pies de Alver escalaban ya, ocurrió que la sombra se convirtió en un salvaje frenesí, rayano en la lujuria, distendida y cambiante, resoplaba y se deshacía, recomponiéndose y recreándose.
Alver, clavado en seco en el suelo, sintió un sobresalto, casi como si su corazón recobrara la vida. Tembló, de horror y asco, hasta que por fin, el miedo a haberla perdido por completo se hizo más fuerte, y se obligó a si mismo a levantar los ojos, y mirar…
La criatura, si así se le pudiese llamar, se revolvía, en efecto, lanzando espumarajos de su propia materia, a la par que una gruesa emanación de sonidos incomprensibles escapaba de su esencia física.
Alver retrocedió, y cayó sentado, temblando y deseando poder vencer su impotencia, y cerrar los ojos. Y siguió así, sin moverse, observando, mientras la forma espantosa y demoníaca vomitaba su propia integridad. La masa negruzca que la componía se deshizo, lentamente, manchando las nubes de un repulsivo dejo de ceniza.
Y siguió así, hasta que tiñó todo lo blanco de las nubes, de negro.
La noche, la noche de las mentes muertas, abrazó a Alver.
Aquello que se había llevado a Musette, al final, dejó de existir. En su lugar, tan sólo dejó un vacío en el cielo, un hedor de largo desfallecimiento.
Pero Ella no volvió.
Y fue eso, sólo eso, lo que hizo que él venciera su rota fuerza de espíritu, y doblara los meniscos de sus manos, irguiera las agrietadas rodillas, y se levantara, temblando hasta casi romperse los dientes.
Aturdido por la soledad, Alver dio unos cuantos pasos al frente, con los ojos cerrados.
Tan sólo por un instante, sintió el cálido aroma de Ella, desvaneciéndose, desapareciendo.
Luego, ya no estuvo.
Alver abrió los ojos. Una lágrima corrió, invisible, por su mejilla. Su llanto estaba más allá de la mitad de su alma que se encontraba allí. Su congoja lo hizo avanzar unos pasos más, cabizbajo, mientras el cielo se cargaba de un sordo rumor de profundas voces que rezaban en versos ininteligibles.
El suelo mismo, temblaba también. Alver lo observaba, a cada paso, oscurecerse más y más, a medida que también se cargaba de ese sonido, y ese temblor.
Hasta que también se hizo ceniza.
Un viento sopló, fuertemente, venido desde un lugar imposible de definir. El llanto de Alver se fue con él.
Y cuando observó, estaba ante un lugar totalmente distinto.
La planicie se había convertido en un campo de ceniza, que se abría hacia el infinito. El único horizonte inteligible era una línea grisácea, a lo lejos. Frente a él, excavado en la ceniza, se mostraba un cráter. Era profundo, muy profundo. Tan grande se mostraba, que sus límites bien podían confundirse con los del horizonte. Desde abajo, un continuo efluvio de gases revoloteaba, danzante, meneándose al compás del viento frío.
La imagen mantuvo quieto por un tiempo a Alver, a medida que trataba de forzar su mente, y comprender qué pasaba en el interior, o el porqué aquel gas brillaba, cambiando su color a cada instante.
Ese vaho brillante dispersaba un sinfín de formas indefinidas, eternamente cambiantes.
Alver se concentró tanto en este nuevo fenómeno, que sólo atinó a sentarse lo mejor que pudo, cerca del borde de la sima. Absorto, con las manos en el mentón, y la boca entreabierta y murmurando palabras que no lograba comprender, no cayó en cuenta que los chillidos que había escuchado mucho antes, cuando aún perseguía a la sombra, habían regresado.
Tan sólo hubo una pequeña y fugaz advertencia. De pronto, él sintió algo como un limo verduzco que se habría paso, junto a él, a su izquierda.
Y los tentáculos.
Alver fue rodeado antes de que supiera qué pasaba. Cuando sucedió, el sulfúrico hedor de muerte de la Sombra le pareció un mero juego de niños.
La criatura que lo atrapó tan sólo emitía unos gorgoritos entrecortados, en tanto arrastraba a Alver hacia atrás, y él iba, lentamente, perdiendo la conciencia.
Hubo un estallido de blanco. Lo siguió una risotada que hizo negro el universo.
Un grito más allá del crepúsculo.
Los sueños de Alver, muerto dentro de su propia muerte, eran hilachas de desgarrado pánico.
El grito se repetía.
La música, olvidada desde que Musette lo llevó consigo, regresaba.
Hasta que por fin, demasiado herido por sus propias pesadillas, despertó.
Estaba echado de bruces en algo que hubiese sido una pared, si tan sólo algo de lógica aún existiese en ese lugar apartado del mundo que conocen los humanos.
Cuando sus ojos se abrieron, la incisión en ellos fue tan profunda, que tuvo que retroceder, aullando de dolor.
Aquel imposible piso que lo sostenía, estaba hecho enteramente de la decrépita atmósfera que emanaba el cráter. El choque, al ver todos los colores, fusionados en una sola existencia, fue demasiado profundo.
Unos pasos atrás, Alver trató de recomponerse. Sin poder todavía abrir los ojos por completo, palpó aquello que estaba en torno a él. El frío duro y plano le revelaron una pared. Otra de la misma naturaleza estaba frente a ella. A lo alto, un techo terminaba de componer la física de la jaula. Sin embargo, atrás sus manos no tocaban nada.
Hacia allá fue, abriendo un poco más los ojos a cada paso.
Hasta que sintió un ligero fresco, que en conjunto con la sensación de luz, lo hicieron abrir los ojos por fin. No pudo arrepentirse más de haberlo hecho.
Existe, dicen aún los Cultistas de la Orden, un sitio, alejado de todo lo que es llamado vida. Sepultado por todo lo que los hombres conocemos como existencia.
Un rezo tienen, para describirlo.
Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn.
Alver no pudo comprenderlo, en su insignificante condición de humano, y tampoco lo comprendían los sacerdotes siquiera, pero al menos, para la mente de un humano, significaría algo como:
En su Tumba, en R`lyeh, Cthulhu muerto, espera en sueños.
Y ésta, en efecto, era la tumba del fallecido Gran Antiguo. Y así como no hay palabras que puedan explicar su presencia, tampoco un humano sería capaz de definir lo horrenda que resulta su visión.
Una abominación a todo aquello que los hombres creyeron sagrado, eso era. Una blasfemia al sentido mismo del existir.
Sus negras paredes de roca emanaban, o dejaban sentir, cuando menos, algo como un rechazo. Su dimensión está fuera de lo que Alver alguna vez creyó posible. Al frente, una suerte de escalera, tan enorme que un titán hubiese tenido que saltar para pasar de escalón a escalón. A la derecha, un monolito, circunvalado por una pared de roca, se elevaba varios kilómetros, hasta perderse en el más allá de este mundo de pesadilla
Un conjunto de edificaciones, de arquitectura ciclópea, manchaban todo el horizonte, dejando apenas espacio para algo del verde arrasar del cielo en el espacio.
Finalmente, a la derecha, resaltaba un edificio, mucho más que los otros, porque su forma, hecha de maldita esencia muerta, giraba sobre sí misma, perdiéndose en un atronador negro que deshacía las alturas.
En lo alto, en algo que brotaba como un balcón, donde el relámpago retumbaba, estaba Ella.
Alver no gritó. No se movió. No respiró, ni pensó siquiera.
Musette, en lo alto, observaba un punto alejado, más allá de la gigantesca escalinata.
Su efigie imperturbable, brillaba, amenazando con una rabia destructora, este Infierno.
Alver la sintió, irguiéndose más aún, mirando a la oscuridad, atravesándola.
Tal vez la amó más que nunca, cuando en silenciosa cadencia, ella volteó a mirarlo.
Un fugaz instante.
El oxígeno volvió, tamborileando con sonidos acampanados. La luz blanca mutó, rápida e inexorablemente.
Lo cubrió todo, haciendo que él despierte.
Y, antes de que hubiese vuelto a exhalar nuevamente, sintió un toque familiar.
No era la hierba moribunda, hecha de líquido sueño. Ni la roca dura en lo alto de las nubes. Mucho menos la ceniza ante la oquedad.
Era pasto. Simple pasto. Un bramar de voces, voces de personas, llenaba el ambiente. Un resplandor rojizo se reflejaba débilmente en todo el verdor de este suelo.
Alver miró alrededor.
Y esta vez lloró, lloró mucho en verdad, sintiendo el pecho romperse con los sollozos.
Frente a él, envuelto en llamas, estaba aquél hospital para enfermos mentales, donde había trabajado tantos años.
Donde encontró, un día perdido en el oleaje del tiempo, a la mujer que destruyó su vida.