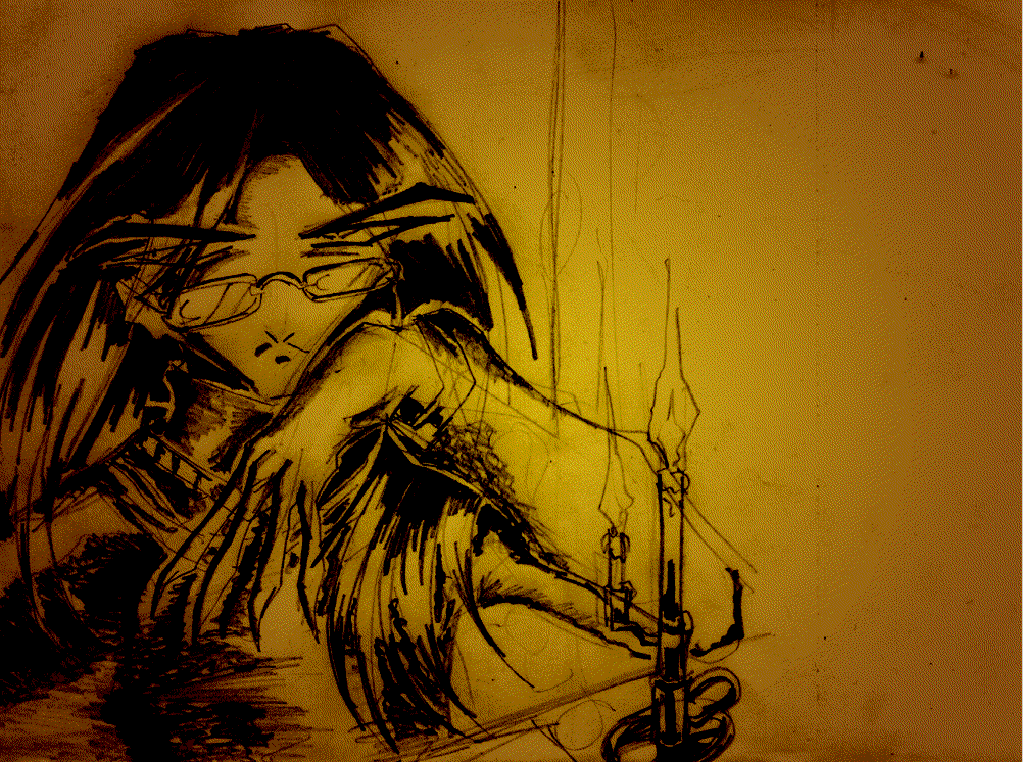Capítulo Quinto
Los aullidos se oían, fuera del edificio que otrora fuese aquél hospicio. Ya no eran, ni aclamaciones de valentía, ni los gorgoteos rituales de los cultistas del Profundo.
Éstos, en su horroroso compás contrahecho y disonante, eran chillidos de desesperación.
Y es que en ésta noche aciaga, cuando los sacerdotes por fin tenían la luz de las estrellas a su favor, ellos, esperaban a la Altísima.
Y cuando llegaron a ella, ya no estaba allí. Qué funesta broma del destino, el que la razón misma de la existencia de las generaciones de seres, supuestamente pensantes, de este mundo, haya sido destruida de un tirón. Los colgajos de esperanza y brío que aún tenían los clérigos se convirtieron en un solo coro de imprecaciones, cargado de una rabia y una consternación impropias de esta raza inferior.
Alver recién recobró un poco del uso de su gnosis cuando ellos dos ya estaban lejos, y tan sólo podían ver el humo y el resplandor naranja de la ciudad en llamas. Su cabeza sufrió un torcimiento y su cuerpo, que recobraba la memoria de lo que es dolor, cayó al suelo realizando un juego de diversas y rotas convulsiones.
Una noche más se sucedió, dentro de sus pensamientos, hasta que pudo ofrecer nuevamente al mundo el brillo de sus ojos, tal y como eran. Recorrió lentamente el espacio que ahora lo rodeaba, mientras hurgaba una débil y sutil sombra que le decía al oído dónde estaba.
Y allí, ante él, delante, pero por sobre todo, iluminada como ella sola, estaba Musette.
Cuando los ojos de Alver se posaron sobre ella, algo así como una tormenta se dejó oír en toda su concepción del mundo.
Esto era porque él la había visto, antes, esa noche, esa maldita noche en que las estrellas y todo en el universo conectaban a aquélla que hablaría por la raza de los humanos, y al gran dios exterior que yacía en lo más profundo, más allá de lo oculto de los abismos.
Y un sonar que venía desde todo el universo se fundió a su pensar.
Desde lo más hondo, él deseó poder destruirla. Impedir que esa atroz visión de belleza incognoscible atravesara la consistencia de la tierra, y se comunicara con el Antiguo.
Pues Musette era una marca sobre nuestra civilización. Su existencia misma, conectada como estaba, con algo que sobrepasaba lo supremo en nuestro pueril conocimiento, era como una plancha de metal precioso, demarcando los profusos detalles de un bellísimo adorno, sobre nuestra lápida.
Musette era el dulce y hermoso réquiem a las personas, que tristemente habitaron el mundo azul que giraba en torno a esa estrella que había visto con ambición hacía millones de años, el ancestral padre de los Antiguos.
Sus ojos, entornados en un gesto de deliciosa complicidad, rasgados y delicados, miraban con una hermosura que supera a lo que la mente humana en sí puede soportar. Su faz, contorneada y de bellos y delineados rasgos, mostraba ángulos afilados, pero finos como los que un artista sueña en lograr crear, y con los cuales Dios mismo anhelaría.
Su boca, suavemente torcida en una sonrisa brillante cual el reflejo de la luna llena sobre aguas sagradas, decía un pragmático “no”, al existir de seres tan pequeños y nefastos como los humanos, pero los despedía enseñándoles un adiós tan bello, tan insondablemente brillante, que ellos mismos rogarían cumplir el destino que este ser les confería.
Bastó con una sola palabra. Un hálito que ella desprendiera, para que él se deshiciera de todo otro objeto de su voluntad.
“Vamos...”, dijo Musette, suavemente, y ambos; a la luz de aquel amanecer frío y demudado, tal vez el último que brillaría sobre ellos, y uno de los postreros que el sol de los humanos les daría a sus hijos, ambos bajaron aquella colina verde de vida, y se perdieron siguiendo un sendero perdido para las personas que vivieran todo ese tiempo en esa tierra.
Esa mañana, se decidieron muchas cosas. El alto sacerdote del Culto ascendió hasta lo alto de aquella colina, percibiendo, inclusive a través del horroroso hedor del calor del sol, el aroma de la Altísima. No había gorjeos de las aves alrededor. El horizonte, pese a su brillantez, disparaba, casi escupía, algo así como un viento frío y fulgurante. El aire en sí, no era ni gris, ni negro como una noche temprana, ni azul cual primaveral saludo al cielo, sino que tenía un tinte naranja, mezclado con un rojo de sangre, como de muerte, como una mortaja ceremoniosa, iluminada quizás por algo así como fuego sobre la luz misma del paraíso.
Era en ese cielo moribundo, donde ella, Musette, la grande, la magnificencia, corría libre, ya sin ataduras, dispersando el don de los dioses de fuera, sobre este mundo corrupto. Su conocimiento del Antiguo no necesariamente le otorgaba lealtad a tal entidad. Ella SÍ estaba viva, mucho más que los instrumentos apestosos y frágiles que el Antiguo creó para que lo trajeran de vuelta.
No podían permitirlo.
El sacerdote hizo para atrás la túnica que lo cubría, deshaciéndose de la capucha, y dejando su piel a la impiadosa y extraña luz de esa mañana de nunca acabar.
El viento, tibio como nunca antes, y silencioso por fin, acarició la cabeza de este hombre, su piel de humano, y aquello que ya lo estaba convirtiendo en algo más.
Porque detrás, justo debajo de su nuca, brotando de su cuello, como una cruel abominación y negación a lo que los humanos quieren de sí mismos, se elevaban una sucesión de carnosas y titilantes estribaciones. Una suerte de coraza repugnante, casi ósea, y desde la cual se elevaban algunas pústulas de verdusca excrecencia.
De repente, venido desde arriba, por sobre las nubes, se oyó un agudo chillido, y un toque se añadió al viento circundante, sólo que este venía precedido de un odio hiriente, de un desprecio frío e inexpresivo.
El sacerdote cerró los ojos, tratando de evitar ver el mundo injustamente libre, que ahora la tenía a ella.
Bastó una milésima de segundo, para que el ala de aquella criatura deforme y horrorosa atravesara la estructura del cuello del hombre. Ningún músculo en su cuerpo se distendió. No hubo ninguna reacción. Solamente un silencioso y melancólico suspiro, antes de que, al carecer de un mandato, la cabeza cayera delante, y el cuerpo detrás, y la sangre se esparciera en la verde mata que improvisó su catafalco.
La criatura se elevó un poco en el aire. Blanca grisácea era su piel, así como negras y horribles sus alas. Uno de los mensajeros.
A partir de ese punto, los humanos, inclusive los fieles, perdieron la misión que se les encomendó.
Desde ese momento, lo que pasaría con el Antiguo, con el Gran Dios exterior, el Sacerdote de la Ciudad muerta, estaría en manos de sus verdaderos siervos, y no en los que le aportaban el pie carnal en este mundo.
El cielo también derramó una lágrima, no sólo por este infeliz, sino por Alver, quien encaminado y encerrado por la inocente y parsimoniosa majestuosidad de su odiada musa, no sabía adónde iba, ni tampoco lo que significaba ya su existencia, ni tenía conocimiento de aquello que se cernía sobre él, el traidor enloquecido que rompió el mandato, en pos de un propósito ciego.
Solamente la tenía a ella, y su irresistible fulgor avanzando a través del mundo, como lo debía hacer aquélla que era más que un dios...